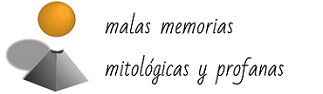Señor Juan |
Kagan |
´92 |
960 |
||||
Estábamos en el bar, apoyados en la barra; tras pedir unas cañas el camarero nos preguntó: “¿Qué tomaréis de tapa?”. El Señor Juan, con gesto serio y adusto, sin perder la compostura, pestañear ni esbozar media sonrisa, le respondió: “Pon aquí gambas… ¡como pa’ una boda!” En cuanto el camarero se hubo marchado al otro extremo de la barra, vino la carcajada, claro… aquélla era una de las tácticas favoritas del Señor Juan: una situación que él planteaba como aparentemente seria, pero de la que se reía sobremanera a hurtadillas y por lo bajini, como cometiendo una travesura. Quizá porque a lo largo de su vida había tenido que sufrir la situación opuesta: tragarse su buen humor, oprimido por imposiciones externas; convenciones sociales, casi siempre.
La complicidad del buen humor del Señor Juan no estaba reñida con su buen hacer: siempre dispuesto a colaborar, a mí me ayudó innumerables veces en tareas sencillas pero que requerían de su atención y/o habilidad… con la fotocopiadora, por ejemplo.
Cuando le conocí, allá por el ’92, el Señor Juan se encontraba enfilando la recta final de su vida, que por fortuna podía encarar con tranquilidad, pues había aprobado unas oposiciones a conserje en el C.D.M. de Kagan. Esto le hacía pasar página con cierta alegría, dejando atrás el resto de su anterior experiencia laboral, sin duda castigada y castigadora. De vez en cuando, durante los ratos de asueto que compartíamos allí, donde coincidimos durante una temporada como compañeros de trabajo en la plantilla (aunque con tareas bien diferentes), el Señor Juan contaba sus amargos episodios de juventud: como batallitas entrañables para nuestro aprendizaje.
En múltiples ocasiones el Señor Juan me contó la amarga experiencia que para él había supuesto trabajar durante muchos años en una de las fábricas textiles que en tiempos constituyeron lo que se llamó “la industria saharaui”. Éstas no eran otra cosa más que el intento por diversificar o deslocalizar toda esa actividad para no hacerla algo exclusivo de la región que dominaba el mercado. Sus razones habría para ello, no entraré aquí ni ahora a valorarlo… pero con el paso del tiempo esto había convertido a Kagan en una isla esteparia de semejante actividad económica… que de hecho resultaba de las pocas (si no la única) fuera de la región predominante. Y de aquel ámbito laboral procedía el Señor Juan: uno de los múltiples trabajadores que habían sido pieza clave en el desarrollo de dicha industria[1] con todo lo que eso significaba. Sobre todo una explotación laboral rayana en la esclavitud.
Téngase en cuenta que en aquella época dominada por el fascismo, sólo existía el llamado “sindicato recto”: una institucionalización del espionaje, la delación y la traición a los compañeros en el trabajo, para mayor gloria del fascismo. Una herramienta más de represión.
Así, las narraciones que provenían de la boca del Señor Juan durante los ratos inspirados y relajados que nos permitían las pausas laborales en el C.D.M., hablaban de jornadas inagotables que ponían a prueba la capacidad humana de supervivencia de su juventud. Según contaba, muchos días era incapaz de subir las escaleras de su casa al regresar del trabajo, tras jornadas laborales tan esclavistas como inhumanas, sufridas en las fábricas textiles, características de Kagan; extenuado, a altas horas del día, la noche o la madrugada (dependiendo del turno). Tenía que pararse a descansar en el rellano de la escalera para recuperar el resuello porque se encontraba al límite de sus fuerzas. Le faltaban para alcanzar el domicilio, hasta tal punto estaba fatigado. Pero todo era bienvenido, se daba por energía bien empleada porque se trataba de sacar adelante a la familia…
Por fortuna todo eso para el Señor Juan ya eran sólo pesadillas, recuerdos indeseables que se iban difuminando en su memoria.
Por suerte para él, las cosas habían cambiado con los años y para el Señor Juan ser conserje en el C.D.M. resultaba una bendición de presente y de futuro, porque suponía su última etapa laboral y garantía de una jubilación fructífera.
Todo eso se olvidaba, se diluía cuando celebrábamos algo en el trabajo y nos íbamos junt@s a comer: toda la plantilla. Entonces incluso podíamos hacer bromas un poco más incisivas… yo aprovechaba y metía alguna puya referente a los oriundos de mi pueblo.
Como aquella tarde, durante el paseo campestre tras la comida en grupo, cuando le conté al Señor Juan el chiste del pianista:
“Un pianista que da un concierto y –nada más empezar– una persona del público le dice a quien tiene al lado:
–El pianista es de Kagan, ¿verdad?
–Sí, ¿cómo lo ha sabido?
–Porque para acercarse, ha movido el piano en lugar de mover el taburete.”
A pesar de que el Señor Juan tenía el perfil del típico habitante de mi pueblo, se le escapaba la risa… quizás porque se veía fielmente retratado y el humor le movía a la autocrítica, no sé.
El Señor Juan era así, por eso yo insistía, adaptando bromas conocidas y poniendo el nombre del pueblo para jugar a la psicología… El otro chiste del día fue si cabe más cruel. Le pregunté: “–¿Cuánto tarda en morir alguien de Kagan que se suicida pegándose un tiro en la cabeza?
–No lo sé.
–Pues un par de días… lo que tarda la bala en encontrar el cerebro.” Más risas. Sin acritud, aunque el Señor Juan no entendiera muy bien por qué yo era tan crítico con mis paisanos.
Una adaptación de un chiste genérico que circulaba de boca en boca… venía pintiparado para el carácter saharaui. Un éxito arrollador.
Con ambos el Señor Juan se partía de risa, aunque en el fondo le hiriese un poco ese amor propio que comparten los saharauis de pura cepa.
Allí, en el C.D.M., el Señor Juan era un camarada encargado de las minucias propias del ordenanza: aunque no eran pocas, el ritmo era pausado y el ambiente amistoso… lo que convertía el conjunto en algo soportable; una especie de recompensa a la jubilación que le esperaba: un antepremio. Sin duda ésta bien merecida, tras haber sobrevivido tantos años bajo el yugo laboral y la tortura constante de la dictadura.
Así era el hombre que, cuando iba apagándose el día, pronunciaba la frase ritual que daba fin a la jornada laboral; decía: “voy a ir cerrando las naves” para referirse a revisar las tres plantas del edificio del C.D.M. y asegurarse de que todo estaba en orden. Cerrar puertas o apagar instalaciones eléctricas… pero emulando sus tiempos de trabajador sin tregua; también con resonancias de epopeya: la que sin duda había sido su vida. Porque el Señor Juan había sido capaz de sacar adelante una familia en las adversas circunstancias que le tocó vivir. Toda una hazaña, digna de admiración y compasión.