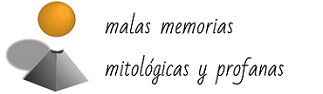Satur |
el Punki |
Samarcanda |
´80 |
´82 |
958 |
|
Sus andares eran propios de los 18, cuando un cuerpo pasando por los sitios parece más una declaración de principios que una mera presencia: éste era el DNI de Satur el Punki. Podría describirlo como una ostentación del movimiento de caderas un poco más allá del necesario para caminar adecuadamente: pero no mucho, para no dar lugar a equívocos sobre su identidad sexual, indiscutible. También un movimiento alternativo y simultáneo de hombros, además de un ligero balanceo del tronco… poco más.
El caso es que así Satur el Punki venía a decir sin palabras: “Aquí estoy yo”, como si eso fuera lo más importante del mundo. A él se lo parecía y por extensión a todos sus amigos, pero también a los conocidos entre los que me encontraba yo, compañero de clase en el Instituto Tele Visión.
Claro, que Satur el Punki pertenecía a la élite de los 16 años: ese grupito de gentecillas malévolas con vocación de malditas, en aquella época… fumadores de porros, frecuentadores de ambientes marginales y por lo mismo magnéticos para las féminas. Eso significaba también que los del montón sentíamos por la gente como Satur el Punki una especie de envidia algo equívoca: por una parte, nos habría gustado poder movernos en aquellos ambientes, idealizados pero prohibidos; pero por otro lado, no queríamos pagar el precio que significaba acceder a aquel misterio.
Malas notas y conflictos en casa y en la calle, sin duda alguna: éste era el precio. Cuando salían las notas nadie esperaba menos de Satur el Punki y toda su pandilla que un montón de suspensos entre sus carcajadas de suficiencia, practicadas como desafío a lo establecido; pero tampoco nadie esperaba más, condenados como estaban ya a ese margen imposible que todos aceptaban: los de dentro y los de fuera de su círculo. Un círculo que –aunque por la parte inferior– también era considerado elitista. Cercano a la delincuencia y tonteando con la droga.
Pero en el fondo Satur el Punki era una buena persona: lo supe una mañana, paseando por el barrio de mala fama en el que se ubicaba el Instituto Tele Visión. Yo había salido con mis colegas habituales a dar una vuelta durante el rato de recreo. En un recodo de lo más normal nos abordaron unos macarrillas de nuestra misma edad: 15-16 años. Les había gustado mi camiseta de AC/DC y la querían para ellos, así que yo corría el riesgo de volver al instituto medio en pelotas… igual que pocos días antes un compañero volvió con un ojo morado por una miseria de calderilla. Suerte que en mi caso, en plena negociación/rendición apareció Satur el Punki y les dijo en tono cómplice: “Dejadle, que es colega mío”. Dicho y hecho, la pandilla desapareció para mi fortuna. Infinito agradecimiento a Satur el Punki y lección aprendida: jamás volví con aquella camiseta al Instituto Tele Visión.
Pasaron los años, aunque no muchos… cuatro o cinco; volví a coincidir con Satur el Punki: fue un día que llevó un paquete a casa de mis padres. Trabajaba en una empresa de transportes, había cambiado su antigua indumentaria negra por el uniforme amarillo y azul que ahora le proporcionaban sus jefes. Eso sí: el rostro macilento y sus ojos inquietantemente azules los conservaba iguales, aunque la sonrisa ya no me pareció tan maldita, sino más bien digna de compasión. Satur el Punki había pasado de ser cabeza de ratón a cola de león en el reparto social de papeles.
Por allí se quedó, imagino que incapaz de volver a despuntar en nada para el resto de su vida… casualmente su hermana fue uno de mis compañeros de viaje durante la aventura de mi primer volumen publicado, La generación Ñ, unos años más tarde, allá por el ’89. Fue la última noticia que tuve de Satur el Punki: indirecta y de rebote. Toda una metáfora.