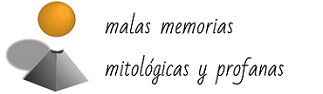|
Aquitania |
Bar |
Samarcanda |
´79 |
´94 |
215 |
|
¿Podría decirse que era un bar aburrido? Probablemente sí, aunque eso debía de ser un mal menor para sus habituales: un puñado de esos espíritus que se niegan a su propia vida, al menos tal como está planteada. Lo más granado de la cotidianidad resignada, acudiendo a la parroquia con el mismo automatismo con el que iban a esa otra, la parroquia de los domingos.
El Aquitania era el típico bar de barrio montado por su dueño durante los ’70 con el dinero que había conseguido ahorrar en su exilio como emigrante: evidentemente, en Francia. A su regreso había invertido los ahorros del esfuerzo en un negocio humilde pero seguro. El típico bar de barrio al que acudían cada día los pobres (en todos los sentidos) habitantes de una sociedad alejada por completo de los valores humanos[1].
Se reunían alrededor de convenciones a partir de las que construir relaciones sociales: juegos muchas veces de naipes que conseguían una efímera evasión. Reproduciendo a pequeña escala los mismos valores que a diario se contemplaban a nivel social.
Una generación educada y desarrollada durante la dictadura. Por eso mismo, resignada e infeliz, pero incapaz de saltar más allá de lo establecido: por el temor a perder la vida… al menos tal como hasta entonces estaba concebida.
Nariz aguileña, una calva que le ocupaba casi toda la cabeza y el gesto algo avinagrado de quien ha tenido que sufrir infinitas veces situaciones que no le gustaban: éste era el retrato robot del dueño del Aquitania. No recuerdo su nombre, aunque sí el de su hijo: probablemente lo compartían.
Pero al empezar los ’80 parecía que la cosa cambiaba… al menos había algo que prometía un cierto movimiento social y de compromiso personal: era el relevo generacional. Su hijo, Francisco Aquitania, estaba implicado en lo que fue para la época un baluarte contra tradiciones rancias, indeseables y castrenses, cuando no castrantes: el movimiento que agrupaba antimilitaristas.
Coincidimos varias veces en la Facultad de Derecho, porque eran los años ’83-’85: yo estudiaba allí y Francisco Aquitania venía para promocionar, dar a conocer el movimiento de objetores de conciencia. A mí el tema me interesaba desde el punto de vista teórico-jurídico: tenía buen material para hacer un trabajo[2]. Pero también desde el punto de vista práctico: entre mis planes de vida no entraba de ninguna manera pasar un año o más bajo la dictadura del ejército, haciendo una mili que en aquella época era obligatoria bajo pena de cárcel para quien osara ponerlo en duda.
En semejantes berenjenales se había metido Francisco Aquitania: con su aspecto sin lugar a dudas pacífico y a buen seguro pacifista. Verle ya transmitía la tranquilidad de tener enfrente a alguien con quien se puede hablar. No sé qué estudiaba, pero su carácter universitario completaba aquel perfil que a mí, sin llegar a conocerle más, me parecía admirable: un compañero de fatigas.
Al pasear por el barrio, alguna vez me crucé con Francisco Aquitania: a simple vista no parecía posible que fuera la misma persona implicada en un antimilitarismo que a buen seguro le granjeaba disgustos y enemistades. Sin embargo, era el chaval que desde hacía años luchaba sin violencia, pacíficamente, contra aquello que a mí me resultaba tan repulsivo: el ejército y sus aledaños.
No llegamos a charlar nunca salvo las intervenciones en la Facultad de Derecho: preguntas, intercambios de opiniones en público. Sin embargo me parecía el digno heredero del bar Aquitania.
Mientras su padre acogía innumerables vidas truncadas y les daba un respiro socialmente aceptado, él estaba plantando las bases de una sociedad completamente nueva. El tiempo pasó. Llegaron aquellos años de finales de los ’90 y con ellos desapareció el servicio militar obligatorio. La desactivación de aquel movimiento y su victoria: jamás reconocida públicamente, pero efectiva. Paradójicamente, al vencer desapareció: una vez alcanzado su objetivo, cumplida su meta, había llegado el momento de aceptar que su victoria era un suicidio anunciado.
Puede que las circunstancias históricas lo propiciaran, pero jamás podrán ser suficientemente reconocidas su labor y su lucha: consiguieron evitar sufrimientos humanos, aunque esto sea difícilmente cuantificable. Alguna vez más, Francisco Aquitania y yo volvimos a coincidir por el barrio: los genes y su cabeza delataban una calvicie galopante que asemejaba su aspecto al de su padre. Sin embargo, aquel otro gesto: el de derrota y amargura, se había negado a heredarlo.
[1] No diremos alegremente, pero sí buscando un refugio que su vida y su mente les negaban.
[2] Finalmente acabó en manos de un compañero, Pascual “el moralista”, que por desgracia jamás me lo llegó a devolver.