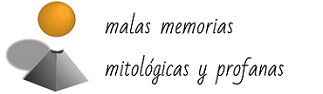|
Verano |
Samarcanda |
´88 |
683 |
|||
PRESENTACIÓN
Carecía de planificación. Aquel verano del ‘88 fue improvisado en la medida que pueda llegar a serlo una situación que se prolonga un par de meses…
Condiciones de posibilidad: los padres de Alejandro Marcelino BOFE se habían marchado de vacaciones a un pueblecito de Tûrtkûl[1]. Eso significaba que sus dos hermanos pequeños también se habían ido, pues entonces debían de tener alrededor de 12 años… con lo que paulatinamente la casa fue convirtiéndose en nuestro cuartel general de aquel verano del ‘88.
No recuerdo cómo empezó aquello, pero lo más probable gira en torno a una invitación para comer. Seguramente a esto le siguiera una sobremesa inolvidable que se prolongaría hasta la hora de cenar. A su vez se alargaría en trasnoche, cuyo corolario sería una juerga improvisada que acabarían venciendo el sueño y la pereza. “En fin, ¿para qué ir a casa pudiendo dormir aquí?” –debió de ser mi pensamiento.
Finalmente, empalmaría con la noche o madrugada, cuya solución de continuidad tuvo que ser, a la fuerza, un día siguiente calcado a éste. Y así sucesivamente. Mi vida en aquel entonces era un constante festejo, pues así lo había decidido: a ello me impelía una juventud que no conocía límites, ni se consideraba constreñida por nada. Los días fueron amontonándose paulatinamente en diversión permanente, cuyo horizonte no acababa. Hasta convertirse en una costumbre que en realidad fue una forma de vida durante aquel largo par de meses.
Aunque incluyera algún tipo de actividades improvisadas, la estancia se regía ante todo por los intereses intelectuales. Mayormente artísticos… aunque también filosóficos. Lógicamente estaba lastrada por las necesidades humanas básicas: comer, beber, dormir y divertirse[2].
Pero claro, para poder satisfacerlas eran necesarias actuaciones humanas encaminadas a proporcionar el dinero suficiente con que cubrirlas… trabajar, que se dice. Para esto estaba el asunto de mi oficio como profesor particular. En aquella época, impartiendo clases de Primaria para el hijo de Jesús Qûnghirot, quien en su día había estado como huésped en casa de mis padres.
El grupo de residentes en aquel domicilio de los BOFE también aportaba económicamente lo que podía, de forma que en este sentido nos encontrábamos en un balance casi ideal económicamente hablando. Al menos, equilibrado… habida cuenta de la vida casi monacal que llevábamos.
La plantilla fija de aquella comuna improvisada estaba compuesta principalmente por Alejandro Marcelino BOFE, Eugenio LEJÍA y yo mismo. Más la obligada, pero enseguida también vocacional, presencia de los otros dos inquilinos de la casa: Miranda BOFE y Javier Roberto BOFE, los hermanos inmediatamente menores de Alejandro Marcelino BOFE. Después estaba lo que podríamos llamar la población volátil, que aparecía ocasionalmente y participaba en mayor o menor medida de las actuaciones propias de aquel jolgorio permanente. Entre ellos destacaban Adriana Insecto y Valentín Hermano.
Y también los elementos satélites, que giraban alrededor de aquel domicilio sin aparecer más que esporádicamente: imagino que ahuyentados por todo cuanto allí se veía. Principalmente eran los amigos respectivos de Javier Roberto BOFE y Miranda BOFE: alguna visitilla que terminaba con espanto por el ambientazo que allí se respiraba.
CONTEXTO
Resumirlo en palabras sería harto complejo, por eso me limitaré a contextualizarlo. Para que el lector consiga aproximadamente una visión cercana a la atmósfera que reinaba en aquel domicilio. Después, a vuelapluma, elegiré al azahar (sic) algunos acontecimientos de los que allí tuvieron lugar. Para que quien así lo desee pueda realizar una revivencia hermenéutica de los sucesos, aunque no pudiera asistir a ellos durante aquel verano del ’88. La forma más literaria de invitar a la reencarnación, sin duda.
Por un instante, de repente he tenido una iluminación, un destello. Sigo atrapado en aquella habitación el verano del ’88, como en un vídeo-juego del que se desconocen las reglas. Incapaz de salir, dando vueltas allí dentro y soñando mi vida de ahora como anhelo.
Allí seguimos todos, capturados por nuestra propia juventud en la traición de la nostalgia. Rompiendo botellas, jugando a toda la vida y toda la muerte, trasnochando y trabajando entre gatos y música sacra, ignorando a los vecinos.
La risa, toda la risa como un suicidio colectivo, todo el suicidio como una risa colectiva. Descubriendo el adulterio entre la literatura y el doble del teatro.
Quizá sólo pueda encontrar la salida de aquella habitación escribiendo mis Malas memorias, alcanzando el pedestal que inmortaliza a todos los brujos en este vídeo-juego, este club de las serpientes.
ACTIVIDADES
Si hay que encontrar una fórmula que resuma lo que allí se hacía en conjunto, podría decirse que era construir la realidad a base de ficciones y[3] construir las ficciones a base de realidad. En otras palabras, la imaginación y los hechos se encontraban separados por una frontera tan lábil como una lámina de gelatina. Llegaba un momento en el cual la conciencia no podía distinguir un mundo de otro… y lo peor es que tampoco lo pretendía. Se dejaba llevar sin mayor problema, puesto que lo contrario habría significado un replanteamiento constante del Todo. Algo que ningún humano puede soportar, por mucho que se empeñe.
Era el reinado del devenir, con los anclajes propios que permiten al mundo real seguir existiendo. Pero sin más pretensiones. Aunque en ningún momento aquel domicilio abandonara su condición de piso normal, poco a poco fue transformándose. Fue modificando su apariencia a medida que los sucesos se iban sedimentando en su historial, en su interior.
Cada vez que tenía lugar una tertulia[4], ésta traía consecuencias directas sobre la decoración. A raíz de un accidente fortuito, un vaso cayó al suelo y se rompió en mil pedazos… no recuerdo cuál era la conversación en aquel instante, pero resultaba más importante que el orden o la higiene. Así que se postergó la limpieza. El entusiasmo del discurso llevó a la ruptura del encadenamiento lógico de acontecimientos, motivo por el que[5] los añicos de la botella fueron a hacer compañía a los del vaso. Se convirtió así en costumbre natural algo que en principio fue tan sólo accidental. Consuetudinariamente vino a aceptarse por tanto que el lugar natural de una botella vacía era el suelo, quien abrazaba sin remilgos los infinitos fragmentos en los que la convertía el impacto asociado a su final.
Teniendo en cuenta que beber era algo totalmente social en aquel contexto, esta costumbre afectaba únicamente al salón. Su peligroso suelo se encontraba plagado de aquella decoración minimalista en la que convivían Dyc, Beefeater, Ballantine’s y otras mil marcas cuya irrelevancia desaparecía con el estallido.
Aquel cementerio de elefantes hermanaba en la muerte a todas las altivas botellas que algún día habían sido diferentes. En otras palabras, al salón sólo podía ir uno a sentarse en algún sillón, porque pasear por el mismo conllevaba un riesgo que en condiciones etílicas desfavorables aseguraba el percance.
Para el resto de las habitaciones de la casa no existía este inconveniente[6], sino que se debatían entre el (des)orden natural y la mano femenina de Miranda BOFE. Casi siempre ganaba la desidia, pero resultaba un lugar bastante habitable.
Mucha de la vida se hacía en la cocina, porque allí elaborábamos las bebidas comunales. Por lo general se trataba de cazuelas de colacao con whisky (caballo loco) y/o leche con algún licor blanco (leche de pantera). Aunque en ocasiones podía más la pereza o el interés por la conversación y era alcohol a palo seco o con hielo.
Pero la cocina también era lugar gastronómico… y hambre no faltaba. Siempre había voluntarios para ejercer de chef, así que estaban garantizadas las viandas. Aunque por lo general yo no estaba, pues me iba sobre las 10 de la mañana y volvía para la hora de comer. Entonces ya solía estar el jolgorio organizado. Habían hecho la comida y la compra, amén de alguna cazuela de bebidas puesta debidamente a refrescar.
Era el ritmo normal: mucha vida social, mucha gastronomía… pero sobre todo arte. En conversaciones, en lectura, en escritura… incluso a veces conectábamos aquella televisión generalmente apagada. Para seguir programas culturales, documentales cuando mandaba la resaca o ver películas para cinéfilos que nos daban excusas para creatividad o conversación.
De hecho aquella casa durante el verano del ’88 resultaba algo idílico. Gente que entraba y salía con toda libertad. Tod@s eran bienvenid@s en la medida que quisieran participar de la comuna reinante en aquella casa okupada.
Personalmente mis actividades se reducían a la lectura y el ordenador: un juego de brujas y conjuros, Sorcery, que[7] me tenía enganchado, me resultaba un reto. Finalmente, tras muchas horas invertidas, conseguí acabarlo rescatando a todas las brujas hasta colocarlas en su altar correspondiente, que era el objetivo del juego. Toda una metáfora sobre mi vida y el uso del tiempo durante la misma.
También estudiaba algo de Filosofía del lenguaje[8], aunque la mayor parte del tiempo y las energías las reservaba para la creación literaria. Solo o en compañía.
De aquel verano salieron obras tan clásicas como contemporáneas. Por ejemplo, un cadáver exquisito con forma de cuento elaborado entre cuatro de los habitantes. Pero también infinidad de poemas, algún ensayo y ante todo las obras fungibles que eran las veladas compartidas. Happenings en todos los sentidos, según la acertada denominación con la que Eugenio LEJÍA se refería a aquellas tardes inmortales y alguna que otra noche mortal.
En definitiva, cada uno teníamos nuestra parcela de intimidad, de cultivo peculiar de nuestra vegetación. Pero aquello se combinaba sabiamente con los momentos compartidos en el salón de las flores de cristal. Comida, bebida y arte en comunidad con una sola voz que nos agrupaba como a un clan.
Para eso, claro, antes teníamos que quitar la música[9]. Generalmente era clásica, aunque también tangos, algo de cantautores y excepcionalmente rock más o menos duro.
En una de aquellas convocatorias gastronómicas, tras varios avisos con decibelios humanos (o sea, a voz en grito), Eugenio LEJÍA y Adriana Insecto no aparecían. Me ofrecí voluntario para ir a buscarles a la habitación. Abrí la puerta deliberadamente sin avisar. Les descubrí en pelota picada. Acababan de follar y les podía la pereza, pero mi aparición de vouyeur les hizo saltar de la cama y vinieron enseguida.
Sí, el sexo también era un elemento que circulaba por ahí, aunque a mí no me tocara ni tampoco lo pretendía. Pero Eugenio LEJÍA lo combinaba con sus proverbiales chutes de Rohypnol, que a los demás ni siquiera nos llamaban la atención. Alardeaba de ellos con frecuencia, cuando se encerraba en el baño.
En cualquier caso, el principal motor de aquel vehículo con apariencia de piso era la imaginación más o menos compartida. Experiencias de todo tipo, casi siempre extremas, nos acercaban incluso en la distancia. Como aquella tarde en la que Eugenio LEJÍA y Valentín Hermano paseaban por el parque cercano, camino de algún desparrame. Enfrascados como estaban en una discusión que incluía los aspavientos, durante una de las escenas Eugenio LEJÍA abrió los brazos con inusitada violencia. Como resultado, la bola del helado que llevaba salió volando por los aires, dejando al cucurucho huérfano en su mano. La bola, por uno de esos caprichos de la diosa Fortuna, se coló por la ventanilla de un coche que casualmente transitaba por el lugar en ese momento, yendo a parar al regazo del copiloto. Eugenio LEJÍA se dirigió al coche con intención de pedir disculpas por el accidente, pero aquellos individuos, al verle acercarse con su disfraz de punki habitual en aquella época… aceleraron y se fueron sin esperar a que abriese la boca siquiera. Valentín Hermano y él se partían de risa en medio de la asfixiante tarde maracandesa.
Sin embargo, las experiencias más extremas tuvieron lugar sin salir de aquella casa. Además del ambiente propiciatorio que otorgaba el paisaje de un domicilio casi apocalíptico, estaba el asunto de la retroalimentación de las imaginaciones cuando nos encontrábamos en grupo.
Acontecimientos de lo más normal y cotidiano adquirían una dimensión distinta. Una tarde, por ejemplo, mientras estábamos charlando, a alguien se le ocurrió la idea de ensartar un melocotón con un bolígrafo. La figura resultaba extraña, sin duda. Tanto que sólo necesitaba un cerebro que empezara a sacarle punta intelectual al asunto. Reflexiones sobre la naturaleza muerta gracias a la escritura… o la idea de que en realidad aquello era una escultura escribible y comestible.
Mil vueltas de tuerca que iban surgiendo con las críticas a la crítica de arte como tema de fondo. Aderezadas con una ácida visión utilizada para evaluar a la pacata realidad o la sociedad en sus múltiples e infinitas facetas mejorables.
Así hasta el infinito, pues el pensamiento en esas condiciones era un proceso que siempre admitía una vuelta más. A medida que iban añadiéndose elementos de manera improvisada, espontánea, natural como la artificialidad misma… más vueltas, sin fin. Entre medias, claro, siempre la complicidad y la camaradería. El territorio común de un saber en entredicho, autocrítico, presto a desmoronarse por desconfiar de la desconfianza misma.
Así nació un sistema axiomático de mi invención, “Lógica para el absurdo”. Primer axioma, no hay axiomas. ¿Qué más se le podría pedir a una Lógica autocrítica?
Otra noche fue la casualidad. Javier Roberto BOFE, al pasar por el salón, se clavó un cristal en el pie. La punta le atravesó la suela de la zapatilla, lo que nos sirvió para improvisar allí mismo un ritual (cercano a la misa negra por la oscuridad reinante) que consistió en bebernos un cóctel de sangre y leche entre la risa asombrada del propio Javier Roberto BOFE.
No recuerdo qué conjuros oyeron aquella noche las paredes, pero lo importante no eran las palabras sino la cadencia que las transportaba. Éramos, si quiere decirse así, una pandilla de poseídos que rendían pleitesía, entre otras piezas clásicas, al Réquiem de Mozart inundando las habitaciones.
Si mi imaginación carece de límites, mucho más la de un grupo sin jerarquías o leyes internas de funcionamiento que no fueran el común acuerdo.
Una noche el asfalto estaba ávido. Hasta el punto de devorar un vaso lanzado desde el sexto piso, desde nuestro balcón. Aunque reinara la oscuridad, resultó fascinante contemplar cómo al estrellarse contra el suelo se convirtió en fosfatina. Pero más alucinante aún resultaba el hecho de que la operación podía repetirse cuantas veces quisiéramos. Sólo hacía falta ir a la cocina y coger otro vaso, para que éste volase hasta hacerles compañía a todos los anteriores. También había que poner algo de precaución para que en el instante crucial no pasaran por debajo coches ni peatones.
No sé cuántas veces llegamos a repetir aquel happening, pero no serían excesivas, porque quedaron suficientes vasos en casa para poder seguir llenándolos con el bebercio de turno. Nos cautivaba el hecho de que una unidad, el vaso, tras la caída: en un instante pudiera convertirse en infinito. Al menos incontable en lo que a cantidad de átomos se refiere.
Seguramente por eso hablamos de Heráclito al hilo de la experiencia. Es probable que naciera aquella misma noche la frase que resumía de forma crítica y jocosa toda aquella enjundia que en su día encarnara la filosofía del de Éfeso: “Me río de Heráclito”.
Sin embargo, las experiencias con las que día a día íbamos haciendo decrecer nuestros cerebros no siempre eran tan vitalistas. Baste decir que al hilo de nuestra generalizada pasión confesa por Cortázar y nuestra forma de evolucionar sobre el escenario de la vida, Javier Roberto BOFE y sus amigos nos denominaban el Club de la serpiente. Parafraseando a la pandilla protagonista de Rayuela. Para mí aquello resultaba un auténtico piropo[10], pero no creo que fuera ésa la intención que movía el apodo con el que regalaban nuestro perfil.
Aunque bien es cierto que nos movíamos en un universo similar, no siempre inofensivo. Aparte de los coqueteos con el alcohol y las drogas, también estaba el asunto de la búsqueda de límites practicado de otra manera: social, psicológica, estética…
Una noche, por ejemplo, decidimos de común acuerdo sortear a quién tiraríamos por el balcón. Una cosa sencilla, automática, sin acritud ni tragedia. Más bien producto de una psicopatía colectiva. Algo así como un asesino que hubiera venido a encarnarse aquel día en nuestra conciencia grupal.
¿Cuántos participábamos? No lo recuerdo, pero un mínimo de cuatro o cinco. El sorteo fue por el sistema de palillo más pequeño, con el compromiso previo de aceptar todos el resultado. Tácitamente entendido que quien sacara el palillo más corto se negaría, claro. Era su papel natural en aquel drama. Para eso estaba el resto, que a su vez se comprometía a arrojarlo al vacío contra su voluntad.
Aceptados así previamente todos los roles que se interpretarían en aquella macabra representación, procedimos al sorteo. Quiso la Fortuna que el encargado de volar aquella noche fuera Eugenio LEJÍA. De inmediato se puso a suplicar por su vida, tal como había sido previsto.
Hubo quienes, en contra de lo previamente pactado, en lugar de ayudarle a abrazar el vacío, procedieron a protegerle de los que exigíamos que cumpliera su obligación libremente adquirida. En realidad fue un pulso fingido, porque de ninguna forma pretendíamos acabar realmente con su vida. Sólo forzar la situación hasta llevarla al límite.
Pero imagino representaciones semejantes y me pregunto si no habríamos llegado hasta el final en el caso de que todos salvo Eugenio LEJÍA hubiéramos optado por representar el papel. Sólo por la curiosidad de ver quién se habría echado para atrás y cuándo. ¿Cuántas muertes tan absurdas como ésa se habrán llevado a cabo realmente? Por fortuna, entre nosotros se impuso la cordura y aquello no pasó de ser para Eugenio LEJÍA una anécdota de resurrección gratuita.
Aquel verano del ’88, plagado de anécdotas a miles, iba transcurriendo repleto de ansias innominadas. Discurría como un arroyo entre la vegetación agreste, ajeno a su propia belleza, extraña como una orquídea[11]. Alrededor, allí afuera, la vida seguía, sin duda. Pero por fortuna nos resultaba algo ajeno, como perteneciente a los demás… como si nada tuviera que ver con nosotros.
Dormíamos a deshoras, jugábamos a casi todo lo que puede aspirar una mente deseosa de vagar por territorios ignotos entre el paisaje humano. No cabe concebir más entretenimiento, porque habíamos encontrado el lugar perfecto. Una especie de oasis de espacio y tiempo, en el que los relojes parecían vivir en un cuadro de Dalí. El mundo entero cabía en aquel piso.
EPÍLOGO
Pero siempre podía jugarse con algo más, darle al conjunto otra vuelta de tuerca. Una tarde, con no sé qué excusa tonta, discutimos a cuatro bandas. No me preguntéis qué pasó[12], pero esa misma noche me fui a dormir a casa de mis padres, a mi casa.
Quizá me pudiera la conciencia de estar comiendo una naranja ya mil veces exprimida, o puede que haber acabado el libro que estaba leyendo[13] fuese el detonante. Tal vez haber llegado al final del juego de Sorcery… o tener la conciencia de que se acababa algo, probablemente el verano mismo… me llevó a tomar la decisión de regresar a mi vida anterior, retomarla.
Por eso al día siguiente, de mañana aunque no muy temprano, volví a la casa de Alejandro Marcelino BOFE con intenciones de dar por zanjada aquella aventura.
Para acabar el acto final de aquella representación, para escenificar la despedida, elegí el personaje del camarero maricón. Supuestamente cumplía el encargo de mi señor[14]: no era otro que recoger toda pertenencia (ropa, libros, juegos, manuscritos, etc.) y depositarla en un par de bolsas de basura industriales que había llevado a tal efecto.
Así lo hice pausada y mecánicamente, mientras comentaba el asunto con mis contertulios. Siempre refiriéndome a mí mismo en tercera persona. Uno de los que me acompañaba en el entremés improvisado era el propio Alejandro Marcelino BOFE. Había alguien más, aunque no recuerdo quién.
Una vez finalizada mi tarea, cargué con todo y me marché. Les imagino pensando que en cualquier momento cambiaría de actitud, pero no fue así… no volví ni miré hacia atrás. Si pensaban que jugaba de farol, se quedaron con un palmo de narices. Allí les quedó por todo botín un par de juegos de mesa (La bolsa y Petrópolis) con los que a buen seguro su familia llenó muchas noches del invierno siguiente. Pero me fui definitivamente.
Algunos días después acabó agosto y al poco tiempo, con septiembre, volvieron sus padres. Previamente, claro, estaba la menudencia de devolver la casa a la normalidad de una familia decente: de eso se encargaron los tres hermanos BOFE.
El asunto de ponerle al piso otra vez su disfraz habitual casi les salió perfecto, salvo algún pequeño detalle en el que no repararon. Por ejemplo, los cristales que había sobre el mueble del salón. Producto de la imaginación desbordada de Valentín Hermano, que en un arrebato contra la ley de la gravedad se empeñó en probar el resultado del impacto de una botella de Beefeater ¡contra el techo!
Afortunadamente los padres de los BOFE no llegaron a relacionar la marca en la escayola con los cristales sobre el mueble… o la obviaron diplomáticamente. Otras cosillas ya fueron casi menudencias, como el cristal de la mesa donde tomábamos el café. En un intento de justicia cósmica lo rompí deliberadamente con el culo de una botella de Ballantine’s. Aunque lo había repuesto en su día pagándolo religiosamente, el tono de gris era algo diferente. Nunca llegaron a percatarse del cambiazo.
Más problemático fue lo de los vecinos del Quinto. Hablaron con los padres de los BOFE y les explicaron punto por punto sus experiencias de aquel verano del ’88. Una crónica detallada de lo que habían tenido que soportar siendo nuestro inframundo. A su parecer lo peor de todo, no obstante, era que nos pasábamos el día ¡y la noche! escuchando música sacra.
La casualidad o algún tipo de conjuro que se me escapa quisieron que cuatro años más tarde aquellos mismos vecinos acabaran siendo socios de Valentín Hermano en el negocio llamado Telebuzón.
En cualquier caso, los padres de los BOFE fueron comprensivos y continuaron permitiendo mi entrada en su domicilio tras el verano del ’88, una vez recuperada la normalidad académica.
Aquel curso que empezaba para mí era el último de la carrera, al juntar dos años en uno gracias a las convalidaciones. Así que me puse las pilas para que el desparrame estival no se convirtiera en la norma de mi vida. Aquello había sido como un viaje a la forma alternativa que podía haber tenido mi conciencia si alguna vez llegaba a dejarme dominar por unos instintos y tendencias que aparte de destructivas, resultaban una apertura hacia paisajes desconocidos. Durante aquel verano del ’88 aprendí a ser inconsciente y caprichoso. Ejercer como tal me resultó gratificante como excepción, no lo dudéis… pero resultaba tremendamente aburrido como forma de vida.
Aprendí también, por lo tanto, que de nada había servido todo aquel dulce aprendizaje del ’88. Eso sí, me resultó aleccionador al constituir una etapa superada que les recomiendo a todos como excepción, como experiencia puntual… pero no como forma de vida.
[1] Tan pequeño que omitiré el nombre por no hacerle una nefasta publicidad que podría acabar con su natural tranquilidad.
[2] Incluyendo esta última la higiene. Pues en tanto que alivio, resulta una gratificación.
[3] Al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, desafiando el “principio de no contradicción” básico en la Lógica.
[4] Algo casi constante.
[5] Una vez terminada la botella de licor que en ese momento nos acompañaba.
[6] Que era más que nada una convención, una forma de presentación en sociedad de nuestro pretendidamente aguzado ingenio: metáfora cristalina.
[7] A pesar de ser en verde y negro, en un Spectrum.
[8] La única asignatura de toda la carrera que llegó a acompañarme en verano.
[9] Que a todo trapo y a todas horas llenaba cada rincón de la casa.
[10] Incluso si me hubiera correspondido, que no sé si era así realmente, encarnar a Gregorovius.
[11] De entonces data también el descubrimiento de la cotizada poesía de Rafael Llopis Invocación de una entidad de la noche a su reflejo luminoso.
Después de aquel verano, durante mucho tiempo presidió el cabezal de mi cama en casa de mis padres.
[12] Era irrelevante, ha sucumbido en la laguna del olvido.
[13] Cuentos para una inglesa desesperada, de Eduardo Mallea.
[14] Que en realidad era yo mismo desdoblado teatralmente.