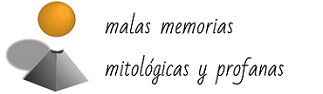|
SAMARCANDA |
SA - 2.1. |
Domicilios |
Maracandeses |
Calle Narváez |
1973 |
081 |
Tenía 8 años cuando llegué a la casa de la calle Narváez… para hacer mío aquel domicilio.
Procedente de unas tierras tan distintas… no tenía ni idea de lo que era un exilio: mucho menos uno motivado por la economía.
Este tipo de expulsiones de la propia tierra son políticamente tolerados y hasta potenciados. Se les llama de otra forma… simplemente “movilidad laboral” o algún eufemismo semejante.
Como cualquier otro exilio, no tiene por qué ser positivo ni negativo por sí mismo… En general podría aplicarse este criterio a cualquier vivencia humana, por muy nefasta que parezca a primera vista: aquello de que “no hay mal que por bien no venga” en mi caso se aplicó al cien por cien con el paso del tiempo.
Una decisión que probablemente mis padres no habrían tomado en otras condiciones, a la larga resultó una manera efectiva de poner tierra de por medio con el ambiente de por sí asfixiante que significa Kagan.
Lo cierto es que en la calle Narváez estábamos liberados de los saharauis, pero atados a unos lastres nuevos: más urbanos, más civilizados.
Para el caso que nos ocupa, resulta evidente que el nombre de esta calle[1] tiene una serie de connotaciones muy relacionadas con la época de mi vida a la que corresponde: desde los 8 a los 10 años aquél fue mi cuartel general. Una edad de penumbra en la memoria, donde a duras penas la voluntad de recuerdo consigue zafarse de las telarañas.
El de la calle Narváez era un domicilio marcado por la humedad de su interior: por motivo inequívoco de incompetencias durante la construcción, en algunas habitaciones había de manera permanente un frío difícilmente soportable… además de perjudicial para cualquier salud.
Por aquella razón bien pronto pudo renegociarse con el dueño una revisión en la cuota del alquiler, pero finalmente nos decidió a marcharnos de aquel agujero infecto: decisión de mis padres, por supuesto.
El casero prometía mejoras que después nunca llegaban… la casa no estaba hecha precisamente de una manera óptima. Recuerdo haber jugado a poner un dedo en el tornillo de un enchufe y la otra mano en el suelo, sintiendo la descarga eléctrica: suave y vibrante, porque mi cuerpo servía como toma de tierra… Significaba que además de insalubre la construcción era peligrosa… sobre todo para criaturas en edad de explorar e investigar.
También había otros elementos que resultaban significativos sin tener que ver con la casa misma: al menos, eran clarificadores desde una perspectiva esotérica. Por ejemplo el día que, aprovechando que íbamos a clase, bajé la basura… y sin darme cuenta recorrí la calle casi entera con la bolsa de la mano: volví para atrás, para dejarla en el cubo del portal. Resultaba evidente que la mierda que generaba aquella casa tendía a quedarse con uno como lastre… o uno tendía a adoptarla inconscientemente, como si fuera parte de su vida real.
En aquella época de los ’70 lo de jugar en la calle solía hacerse con frecuencia, casi a diario… lo hacían todos los niños en todas partes, era normal.
Una de aquellas tardes, con la pandilla de vecinos, antes de ir a cenar, aprovechábamos la penumbra de una calle mal iluminada para dar rienda suelta a la imaginación propia de la edad. Un poco por la falta de luz y otro poco por el despiste y la emoción del momento, concentrado como estaba en el juego… acabé sentándome en un lugar donde había una fruta aplastada o algo similar: se me pegó al pantalón aquel resto semiputrefacto… No tuve más remedio que terminar el juego y volver a casa, como un apestado. De nuevo la basura pegándose a mí contra mi voluntad, como si tuviera iniciativa propia.
Salvo algún recuerdo inconexo más[2], que liga el ascensor con los vecinos (familiares de quien después sería alcalde de Samarcanda) aquel domicilio “tipo hospital” que le decían por tener un pasillo que a la derecha era todo pared y lleno de puertas de habitaciones a la izquierda… no ha dejado mucho más en mi memoria.
Regresando desde el colegio una tarde, al acercarme a la calle me encontré a Merlín Abuelo paseando. Yo iba enfadado por alguna pelea infantil, casi llorando: hice como si no le conociera, por la vergüenza de que me viera así… oportunidad de comunicación perdida con aquel buen hombre, que un par de años después se marchó de la vida definitivamente.
La convivencia con los vecinos era lo más importante de aquella casa, sin duda: en una ocasión incluso nos invitaron a visitar la factoría de Namangan donde trataban aceitunas para la venta; me resultó exótico ver maquinas especiales para hacerles cortes a las aceitunas, deshuesarlas y aplicarles mil baños de sosa cáustica.
Lo mejor de aquellos vecinos era que jugaba sobre todo con Lucas MAGO y su mellizo: un par de chavales que tenían aproximadamente mi edad.
Poco más… si había algo que abrigara en el piso de la calle Narváez era aquello, el calor humano: por lo demás, residencialmente resultaba frío. Allí vivía uno aterido.
Probablemente la mudanza resultara un gran embrollo, pero no lo recuerdo… más bien la sensación de alivio que invadió el ambiente familiar una vez consumada nuestra marcha de aquel frigorífico con aspecto de piso habitable. Allí, sin duda, dejábamos un gran frío.
Quizás fuera algo tan sencillo como eso: había terminado la etapa del descubrimiento, de la exploración y la conquista del territorio llamado Samarcanda. Un par de años antes había llegado a mi vida… o al revés, era el territorio al que yo había llegado.
[1] El de un noble explorador y conquistador.
[2] Entre cristales ambarinos y luces amarillentas.