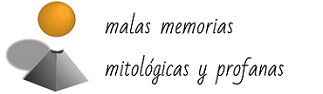|
SAMARCANDA |
SA - 1.2.1. |
Estudios |
maracandeses |
Franciscanos |
1973 |
082 |
¿Por qué será que a día de hoy me resulta una variante de tortura rememorar aquel horizonte? Si se supone que la infancia es el paraíso perdido, la mía sin duda se desarrolló fuera de aquellos muros… que se presumían preparados para enseñarme y educarme.
Aunque quizá después de todo lo consiguieran… si así fue, no se debió a los métodos pedagógicos empleados. Más bien mi formación como persona no fue “gracias a” sino “a pesar de” mi paso por aquel antro.
Los mayores aprendizajes en los Franciscanos fueron vitales[1]… porque quien no haya estudiado bajo las directrices de alguna orden religiosa puede llegar a pensar que se trata de personas normales dedicadas a la docencia: nada más lejos de la realidad.
Al menos cuando yo estuve en manos de la secta denominada Franciscanos (hasta el ’79) era así… y por las noticias que llegan desde ese mundillo a fecha de hoy, parece que por muchos lavados de cara que se le hagan, no cambia el color de su estirpe. Cetrino como la frustración… de odio embalsamado, de impotencia prepotente y abuso de posición dominante.
Eran los ’70, aún duraba prácticamente intacto el paraíso de la dictadura para todo aquel ejército de soldadesca pretendidamente espiritual al servicio del más rancio conservadurismo… amparados en el parapeto de la divinidad, llegaron a cometer las mayores tropelías (ahora se sabe) con la connivencia del poder político, absoluto.
Los colegios como el mío, al igual que la mayoría de los que utilizaban el disfraz intocable de la religión, eran algo así como refugio que albergaba pervertidos de toda especie. Principalmente desviados hacia un autoritarismo paternalista… pero también estaba esa otra realidad conocida e ignorada, deliberadamente tolerada por infinidad de instituciones intermedias: la perversión sexual en sus más variadas especies.
Nada que reprochar cuando era entre adultos que otorgaban su consentimiento, pero la situación era harto diferente: los colegios eran auténticos contenedores de carne tierna e indefensa a merced (a la carta) del todopoderoso ejercicio religioso-pedagógico. Inmensidades de carne inocente al alcance de quienes se relamían violando cerebros… y en muchas ocasiones: también cuerpos.
En el mejor de los casos se trataba de pobres hombres bienintencionados que no conocían otra forma de servir a la sociedad… que trabajando así, sin malas intenciones: sólo una lacra social inconsciente. En el peor de los casos, sádicos que habían encontrado el lugar ideal para dar rienda suelta impunemente a sus bajos instintos, a sus más extremas imaginaciones. Entre ambos límites, todo el abanico de posibilidades… incluidas las lúbricas.
Si tuviera que ir haciendo un listado de aquella fauna, con toda seguridad podría ponerle nombre –y apellidos– a las patologías que recogen los tratados especializados en la materia. Pero no es éste el objeto ni el objetivo del presente escrito: por eso mismo, jugando levemente con el arcón infantil de mi memoria, haré de forma sucinta un breve repaso a todo aquello que por distintos motivos ha permanecido en ella tras tantos años transcurridos.
Sin más intención que pintar aguada una situación para mí históricamente superada… de la que quizá sean capaces de escapar algunos colores para trenzar un tímido arcoíris: el que paulatinamente me irá llevando hasta la etapa siguiente de los estudios y la vida… tan entrelazados para quien[2] estudia la vida y vive los estudios.
A esa edad en la que el conocimiento se despereza[3], a caballo entre la curiosidad y la sorpresa… a mi alrededor se movían los contenidos de las asignaturas como un descubrimiento constante. Para unos ojos tan admirados como el cerebro… por ir descubriendo los infinitos mundos que caben en uno solo. Aprender poco a poco el funcionamiento de las personas y las cosas resulta algo fascinante, sin parangón.
A pesar de los mil disfraces de aburrimiento que aquellos curas se empeñaban en ponerle al conocimiento, para mí resultaba algo más que la mera repetición de los conceptos: intuía un doble fondo en cualquier realidad, por mucho que desmotivara en apariencia.
En los Franciscanos las fiestas sólo se celebraban con motivo de la virgen: relegando así a un segundo plano todo lo que realmente importaba… el día a día del aprendizaje de la vida… Lejos de aquellas celebraciones religiosas obligatorias, del repaso cotidiano de la lista de alumnos y las admoniciones sobre el futuro que nos esperaba si éramos malos alumnos y nos alejábamos de la religión.
Una parafernalia que pretendía troquelarnos repitiendo en miniatura aquel mundo de los adultos, al que ya estábamos por desgracia acostumbrados. Quizá precisamente por conocerlo desde dentro, nos negábamos a seguir creciendo… Algunos compañeros, los más trastos: pagaban sus osadías con sonoras bofetadas a mano abierta, a cielo abierto para mayor ejemplaridad. Era digno de verse cómo pagaban aquellas acémilas docentes su frustración adulta, de inconformismo deforme… ensañándose con los autores de trastadas infantiles, como si de crímenes de lesa Humanidad se tratara…
Ir superando los cursos ya era toda una victoria para nosotros… pasar desapercibido en comportamiento, la segunda más importante. Así iba yo trampeando, casi clandestinamente, un temporal que no era nada halagüeño.
Durante esa época de la vida, la conciencia va tomando carta de ciudadanía, se reconoce en la sucesión de jornadas… dando así una continuidad a lo cotidiano: a uno mismo le permite ir hablando de su propia personalidad como algo coherente. Aparece el talante y se va perfilando aquello que uno es en esencia y las circunstancias van alumbrando.
Podría decirse que la manera de ser se va descubriendo como la sombra de un planeta (uno mismo) proyectada sobre la sociedad. Por eso uno puede actuar sobre la iluminación o la proyección de esa sombra… pero no sobre el cuerpo celeste: inalterable y paulatinamente conocida.
En otras palabras, puede aprenderse o cambiarse de forma de estar, pero nunca se cambia de manera de ser. Y la educación consiste en eso: aprender la convivencia con las infinitas y diferentes maneras de ser que nos rodean… La esencia de la convivencia es la tolerancia: pero en los Franciscanos había dos grandes grupos. Uno: los omnipotentes religiosos, implacables, intocables. Por extensión todos los profesores que sin ser religiosos actuaban igual que ellos, presionados por el ambiente: arbitrariamente y por la fuerza, sin contemplaciones.
Otro: el de los alumnos, con el funcionamiento típico de la dinámica social de cualquier grupo. Dentro de éste estaban los que se saltaban el asunto de la convivencia pacífica, los malos de la clase: hablaban de sexo y fumaban. Parecían como de otro mundo, desahuciado por los curas y por eso precisamente atractivos: ¿cómo eran capaces de escapar al mecanismo implacable de la maquinaria del colegio? Pero la atracción desaparecía en su proximidad: olían mal, eran dejados y reaccionaban con violencia a la mínima oportunidad. Se convertía en admiración teórica pero lejanía práctica. A uno le habría gustado ostentar sus virtudes, pero sin padecer los defectos… lo que resultaba imposible por tratarse de un todo. Por eso pasaban a convertirse en arquetipos de referencia por su malditismo, pero nada más. Algo así como la amenaza velada y constante de que uno podía convertirse en alguien de ellos en cualquier momento, pasarse al enemigo… para mantener a raya a los curas, simplemente.
Aunque deslavazados, los episodios de aquella época forman una especie de rompecabezas del que puede extraerse una imagen nítida del conjunto, del panorama[4].
Recuerdo, por ejemplo, la portada de mis libros infantiles de Naturaleza y sociedad: era una jaula… Todo un simbolismo sobre las pretensiones de socialización que nos tenían preparadas aquellos elementos (léase profesores) para perpetuar el status de una sociedad que amenazaba con desmoronarse… dando al traste con los privilegios de cuarenta años[5].
También había cosas más objetivas, menos interpretables. Eran las ciencias, algo tan monolítico como hermético de lo que los curas (infinitamente generosos) nos dejaban participar con la única finalidad de que admirásemos a Dios por haber sido capaz de crear semejantes conceptos y hacerlos funcionar: los glomérulos de Malpigio, los movimientos peristálticos… daban idea de que eso estaba más allá del impresentable militar calvo que con mano férrea (literalmente) nos enseñaba las ciencias.
Otro calvario era el deporte: si aquello con lo que nos torturaban era la Educación física, yo me postulaba sin duda por ser –físicamente– un “maleducado”.
Pero también estaba, por ejemplo, lo que entonces se llamaba Pretecnología, una palabra ininteligible para nuestras imberbes conciencias. Allí valía un poco de libertad: para hacer el Coliseo romano en arenisca o la torre Eiffel en marquetería… no me salieron muy bien, pero trabajaba a gusto porque en esas tareas no me sentía tan constreñido.
Para compensarlo, dar un contrapunto a esa libertad… venía la asignatura inclasificable capaz de arrancar sonrisas irónicas y poner en evidencia las verdaderas intenciones sociales de nuestros profesores. No sé cómo se llamaba la asignatura, pero teníamos como texto El libro de los buenos modales, cuyo título ya lo decía todo. Así empecé a ser educado a disgusto. Semejante planteamiento ya provocaba ganas de mear fuera del tiesto… aunque sólo fuera para hacer rabiar a los curas y sus montajitos de notas puestas por ordenador y tests de última generación, supuestamente capaces de detectar cualquier disfunción en nuestras mentes, por muy incipiente que fuera.
Mi personalidad de hoy es la prueba más fehaciente de que estaban harto desencaminados. La pretensión de todo aquello no era otra que la de reprimir cualquier atisbo de diferencia: buscar la uniformidad más absoluta como forma de garantizar el control sobre la gente.
Pero a veces se les iba de las manos, por algún resquicio se colaba precisamente lo que pretendían desterrar. Un ejemplo fue el conflicto que hubo en mi clase por las notas más bajas de lo normal durante una de las evaluaciones de Matemáticas[6]: para intentar ponerle remedio, el profesor nos hizo unas preguntas que le orientasen sobre cómo podía mejorar el conjunto. Mi respuesta fue “utiliza términos universitarios”… ¿Cómo podía un renacuajo de mi calaña llegar a semejante conclusión, sin conocer la Universidad? Por intuición sobre lo hermético de sus palabras, evidentemente… y por afán de justicia para una situación que nos dejaba indefensos.
Pero ya antes mi cabeza estaba ensayando formas de huida: recuerdo que era en Cuarto de primaria (a mis diez años de edad) cuando empecé a fantasear literariamente hablando. Un archivador de cuatro anillas tamaño cuartilla: cartón de color verde-azulado y brillante. En su interior, hojas de colores[7]. Allí estaba mi primer palo de ciego en aquel mundo que se abría ante mis posibilidades: la narración se titulaba El guerrero de la espada y estaba plagada de defectos… recuerdo las críticas de Valentín Hermano porque mezclaba en el mismo cuento elementos históricos separados en la realidad por un montón de siglos (romanos, nazis…)
Aquello me hizo reflexionar sobre las dificultades para inventar algo sin caer en contradicciones con la realidad… Resultó indiferente porque un buen día me desapareció la libreta: olvidada en el patio, pasó a formar parte del mundo de los recuerdos, perfecta ya en su inexistencia.
El cacerolo, el marrano colorao, el superpollo… eran algunos de los motes con los que premiaban los alumnos a quienes dedicaban su tiempo a enseñarles y educarles. Después, consuetudinariamente, se iban perpetuando en una memoria gremial heredada… el burricalvo, el timeamus… un derroche de imaginación al servicio de la venganza en clave colectiva. Así íbamos trampeando los días y las etapas educativas, entre recreos y otros entretenimientos que incluían ¡cómo no! los motes a los propios compañeros. La sociedad es una jungla, sin duda… sin piedad, también aquélla en miniatura estaba tan pervertida como la real.
Jugando con el apellido incluso en lo más extremo: a uno de ellos se le murió el padre y a su regreso, ya navidades, le llamaban “mazapán de la viuda”, en referencia al apellido y a una marca de dulces que entonces salía mucho por la tele. La muerte del padre de algún compañero era su ausencia de unos días. Al volver, en su rostro sombrío se adivinaba que ya nada iba a ser igual después.
Algunos destellos que han quedado almacenados en mi memoria pueden resultar folklóricos y clarificadores. Por ejemplo, la tortura que se repetía con cadencia semejante a la tan conocida de la “gota malaya”[8], pero en versión de los Franciscanos: aquel ejercicio tan querido y recurrente para los curas… “Redacción: la primavera”.
O esos otros ejemplos, ya matemáticos, que daban cuenta de la impunidad con la que se desenvolvían en el Universo: “Cero al cociente y bajo la cifra siguiente”; “Borrón y cuenta nueva”.
También aquel axioma incontestable, de una superioridad que se pretendía apabullante: los movimientos peristálticos, capaces de provocar infinitos suspensos.
Suerte que también estaban los fines de semana, cuando los Franciscanos se transformaban en Technicolor y Cinemascope; o en Sensorround… el cine como premio tras la catequesis. Y después esa hora de los sábados en la que se adueñan de las calles quienes salen de la catequesis. La sensación de tener el mundo en tus manos: porque llegaba el domingo, el día libre… venía entre las patadas atardecidas de quienes imitaban inocentemente las artes marciales que habían visto en la película.
Cada año se renovaban las fuerzas gracias al verano: el olor del plástico con el que forrábamos los libros a principio de curso, el olor a nuevo… resultaba una manera indiscutible de recargar las pilas. Poco a poco los meses iban encargándose de vaciarnos de energía: conflictos entre niños y sometimiento al arbitrio dictatorial de los curas, ésa era la dinámica, la alternativa… La mejor forma de solucionarlo, sin duda, era pasar desapercibido: ser del montón, estudiar lo justo[9] y ganar tiempo, cubrir el expediente[10].
Pero además había elementos incontrolables, insertados en la vida escolar sin ser parte de ella: las revisiones médicas en el colegio de los curas eran algo así como la materialización de los terrores infantiles. Más que miedo al dolor físico era repulsión a lo que no dependiera de mi voluntad, que no estuviese bajo mi control.
Así vivía en mi infancia aquellos episodios que anticipaban lo que más tarde fue “ser tallado” para ir a la mili. Mi repulsión ya entonces provenía de la obligación de someterme a un mecanismo en el que intuitivamente no creía… por prescindible, sobre todo, pero también por superfluo y uniformador. En el fondo latía una gran dosis de desconfianza: hasta qué punto no me fiaba de los curas que un día que le chupé involuntariamente la tinta a un bolígrafo, poniéndome la lengua azul… me fui a casa. Me sentía en sus manos, inerme, a merced de unas subjetividades que no me parecían justas, pero no tenía más remedio que soportar.
Algunas veces los acontecimientos iban aportando datos relevantes sobre mi personalidad, apuntes de futuro. Como la época en la que –cera o tiza en mano– iba dibujando letras alfa de color blanco sobre cualquier superficie propicia que me encontrase por la calle: una manera espontánea de creatividad, al socaire de la época reivindicativa que amanecía cada mañana con pintadas políticas por doquier.
Pero la mía era una costumbre perjudicial, como quedó demostrado el día que un energúmeno salió de un establecimiento y me enganchó del colodrillo para que le borrase la letra. Así lo hice, claro… la violencia como alfa, origen de la convivencia social… Aprendizaje interiorizado de inmediato: no volví a practicarlo. Me conformé con ir anotando una beta de color rojo en la puerta de una cochera cercana a mi casa cada día, al volver de los Franciscanos.
Aquello era más inofensivo: simplemente algo ordenado para ir dejando constancia de la cadencia temporal a mi paso. El día que menos lo esperaba, me encontré con que habían pintado la puerta y hecho desaparecer mi contabilidad de náufrago, mi modesto calendario. Lección también aprendida. Alfa blanca de cera sobre coches, beta roja de tiza sobre puerta cochera: tempus fugit…
La vida real por tanto estaba en la calle, sin duda… éste fue el mayor aprendizaje de mi paso por los Franciscanos: aquello podía llamarse de mil maneras alternativas, pero estaba lejos de la vida. No lo pensaba entonces en estos términos, claro… pero el contenido de mi cabeza, las ideas, eran éstas.
Semejante dualidad se puso de manifiesto de forma natural una tarde, al volver de una excursión del colegio… quizás de alguna capea[11], allá por el ’76. Al ir descendiendo de los autocares, en el momento de la despedida… a alguien se le ocurrió –contagiado por el bullicio político imperante en la sociedad civil– empezar a gritar una consigna tan espontánea como pueril, seguramente improvisada: “¡Amnistía, libertad, no queremos estudiar!” El grito incendió nuestro colectivo enseguida. Era digno de contemplarse… todos al unísono empezando a corearlo, convirtiendo la recogida hacia casa en una manifestación que la gente miraba boquiabierta: por la convicción en los gritos y la juventud de los componentes.
No duraría más de diez minutos, pero resultaba suficiente para saber qué había en el interior de aquellos corazones, inconformistas y dispuestos a romper el silencio: era la calle, ahí los curas no tenían autoridad… eso era lo mejor de todo.
Otras veces la rebelión era más prosaica: por ejemplo, cuando ganábamos algún partido de fútbol, aunque no tuviera la más mínima trascendencia… “Hemos ganao la copa del meao. Los que han ganao se la han llevao… los que han perdido se la han bebido”. Ejemplo diáfano de la búsqueda de límites… cargada de una tierna y cruel inocencia.
“La manzana más hermosa contiene el gusano peor”, decía la moraleja de La ratita presumida, un cuento infantil con el que pretendían aleccionarnos esos energúmenos… Pero ¿acaso no era una velada advertencia contra los religiosos mismos, que se presentaban como una manzana apetitosa? En cuanto rascabas un poco aquella costra, salía a relucir su verdadera esencia.
Quizá un poco por todo lo explicado hasta ahora y otro poco por la conciencia de lo que económicamente significaba para el presupuesto de mi familia ir a clase en los Franciscanos… cuando llegó el momento decisivo lo tuve claro: al terminar las enseñanzas entonces obligatorias quería largarme de allí, salir por patas de los Franciscanos. Abandonar toda aquella parafernalia hueca y vacía, revestida de mucho ropaje pretendidamente religioso. Era mi oportunidad y no pensaba desperdiciarla: empezar a vivir de verdad. Me daba igual lo que significara eso.
Dejar atrás toda aquella caterva de impresentables que utilizaban la religión para ejercer el abuso: lo peor es que además la religión se dejaba, se complacía blindando los actos que aquella ralea desarrollaba cada día. Pero claro, había ciertas dificultades para escapar de aquella cárcel… no las que ponía mi familia: para mis padres podía ser aceptado el sacrificio económico si yo quería seguir allí, así me lo dijeron. Los inconvenientes provenían de los propios curas, que no querían soltarme como presa económica que era. Su intención era mantenerme allí secuestrado cuatro años más.
Como primera medida, en cuanto no solicité plaza para el año siguiente[12] me suspendieron una evaluación de una asignatura para septiembre… impidiéndome con ello una marcha ordenada y en calma, amistosa. Por primera vez en mi vida tuve que estudiar todo el verano: una evaluación de Lengua uzbeka fue mi tortura estival. Un verano que me resultó infinito, pero por fin trajo del brazo al mes de septiembre. Hice el examen y salieron las notas: aprobado.
Únicamente necesitaba la cartilla escolar para poder ir al Instituto a matricularme… y no me la daban. Sólo me daban largas y excusas. Los días iban pasando, los plazos se agotaban: poco a poco tuve que ir renunciando a unos y otros institutos. Finalmente sólo quedaba uno con el plazo abierto. Era el último día y necesitaba sí o sí mi Libro de escolaridad… pero los curas no lo soltaban[13].
Tuve que hablar personalmente con el Secretario y advertirle… Amablemente me informó de que si por algún motivo no me dejaban matricular, podía volver… los Franciscanos me acogerían con los brazos abiertos. Con la cabeza llena de palabrería vana y promesas falsas, cogí el Libro de escolaridad y me largué de allí aliviado: jamás he vuelto a ver su cara de rata[14].
Raudo fui hasta el Instituto Tele Visión… el único con el plazo aún abierto aquel día, pero sólo quedaba media hora para que cerrasen. Conseguí matricularme en Primero de bachillerato. El centro que finalmente me acogía estaba a la otra punta de la ciudad: media hora de autobús a la ida y otra media de vuelta cada día durante los siguientes cuatro años.
Tras un verano infernal que había sido la primera, ésta fue la segunda parte de la condena a la que me sentenciaron los curas. Más prolongada, más cruel y sádica… sin embargo mucho más aleccionadora, porque ahora sí que empezaba realmente para mí la vida. Estaba dispuesto a pagar aquel precio, sin ninguna duda.
La vida: sin cascarones ni curas (tampoco los quería), directa y al corazón. Aunque fuera en un barrio cargado de mala fama por marginal y obrero.
[1] En ambos sentidos: de experiencia y de supervivencia.
[2] Con mayor o menor fortuna.
[3] Hasta los 14 años.
[4] ¿Qué más da si real?
[5] En ese derrumbamiento los religiosos tenían mucho que perder, de ahí que se hayan afanado tanto durante otros cuarenta en amortiguar los cambios.
[6] Primero de Secundaria, yo tenía 13 años.
[7] Para mis ficciones utilizaba las de color amarillo, escribiendo con tinta roja.
[8] Ésa que paulatinamente va agujereando el cráneo.
[9] No más, que después vendrían las represalias de los compañeros, por empollón.
[10] Tampoco menos, porque la secuencia de acontecimientos ya era conocida: bronca en casa, castigos, malas notas, formar parte de la lista negra.
[11] Como solían organizar los curas, tan uzbekos y tan ganaderos.
[12] Aquello suponía por mi parte la crónica de una huida anunciada.
[13] Como un sabueso que entre los dientes retuviera su presa.
[14] Dicen que fue procesado años después por pederasta.