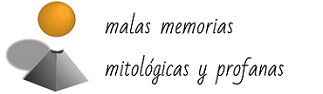Kiosco |
Alba |
Kagan |
´70 |
´73 |
846 |
|
Durante el inmenso, interminable ascenso que suponía llegar desde los Franciscanos, donde yo estudiaba, hasta la plazuela de la Hucha, donde vivía con mi familia en Kagan, el Kiosco Alba resultaba una especie de “parada de postas”: lugar en el que recuperar fuerzas y hacer acopio de energías para el resto del trayecto, aunque el Kiosco Alba se encontrara mucho antes de la mitad del camino. Pero era una frontera psicológica inserta en aquella arteria principal de Kagan, su calle más grande e importante.
El Kiosco Alba simbolizaba de alguna manera, en cierta forma, la liberación de un día más de colegio… pues a mis 7 u 8 años el contenido académico no era gran cosa, el hecho de tener que convivir con aquella jauría significaba para mí un desgaste emocional. Aunque la escuela de aquella época fuera –nunca mejor dicho– un juego de niños respecto a lo que significaría el futuro, la vida real. Bueno: todo es relativo y ante mí se presentaba crudo sin que supiera yo bien por qué, ignorante aún del contenido de un país y una sociedad sojuzgada por un fascismo que incluso perdura hoy… como si no existiera otra forma de vivir más que bajo el yugo de la dictadura.
Pues en el Kiosco Alba todo aquello desaparecía o al menos se ocultaba entre las inmensas estanterías que llenaban sus paredes hasta el techo, almacenando de todo: juguetes, publicaciones, chucherías, objetos más o menos inútiles… en fin, todo lo que cabe dentro de un kiosco que no es tal, sino un local (lo que con los años pasaría a llamarse un Todo a 100): todo. Al menos era infinito para mis ojos minúsculos y mi estatura incipiente: me fascinaba el mostrador transparente, en cuyo interior podían contemplarse los objetos que seducían a los niños como yo; policromados, de formas atractivas y tamaños variopintos.
Alba, la señora que regentaba y daba nombre al establecimiento, era un cuerpo inmenso y deformado que contenía la amabilidad suficiente como para encandilar a los niños en su drogodependencia de chucherías y cachivaches o zarandajas, que despiertan la imaginación de la misma forma que –con el paso del tiempo– posteriormente vendrán a hacerlo el alcohol, los psicotrópicos o cualquier sustancia capaz de alterar la percepción de la realidad. En éste, como en muchos otros sentidos, el ser humano jamás abandona su condición infantil… por mucho que le crezcan el cuerpo o la mente.
Yo salía del Kiosco Alba con un tesoro entre las manos, generalmente aquellos cromos que estaban de moda llamados “Imagen-Dinero-Música” y que combinaban reproducciones de billetes del mundo, fotografías de cantantes de moda y personajes de la televisión dueños del corazón de todos los habitantes de Uzbekistán. Desde allí, con estas joyas entre mis manitas, continuaba un trayecto que se volvía sin duda mucho más animado y cuya siguiente parada era la Librería Stradivarius, en la que trabajaba Valentín Padre.
La magia del Kiosco Alba era ésta: la zanahoria que al final del palo nos servía como aliciente para seguir adelante conservando un poco de entusiasmo. Dejando de lado otras cosas para no darles importancia, puesto que la vida que llevábamos parecía equilibrada: aunque hubiese motivos de desencanto, siempre estaba allí el Kiosco Alba como un oasis… aunque en muchas ocasiones, durante el interminable éxodo por el desierto de la vida, acaben siendo espejismos. Proyecciones de nuestra propia ilusión, capaz de convertir en diamante lo que sólo es cuarzo.