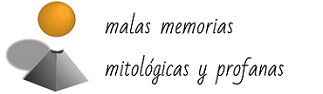|
El trovador |
Bar |
Samarcanda |
´86 |
´99 |
294 |
|
En el corazón de la Samarcanda turística, pero también en el de la estudiantil, era necesario un punto de referencia para las cuestiones gastronómicas más inmediatas. Si hay algo que iguala a todos los seres humanos es la necesidad de comer.
Después viene la clasificación típica: ¿qué come cada uno? Entonces ya entran en juego múltiples factores: culturales y económicos, los más inmediatos. Pero esto ya es secundario, de la misma forma que lo es saber cómo come cada uno… Detalles sin gran importancia, porque lo realmente básico es que todo el mundo come más o menos regularmente.
Para eso nació El trovador, cuyo enclave, además de la localización, tiene unas características peculiares. Construcción antigua, lo que ya da una idea aproximada de su interior: distribución irregular de los espacios, a los que ha tenido que adaptarse el negocio.
Tenía una parte más provisional, para las visitas gastronómicas rápidas, ésas de caña y pincho: la barra. Y otra para las estancias que se prolongan un par de horas: el comedor.
Lo cierto es que ya el ambiente del lugar y el nombre ejercían sobre El trovador una influencia curiosa. Al traspasar su puerta, en ese instante fronterizo se producía, casi sin apreciarlo, una metamorfosis en el visitante. Quizás por la atmósfera que se respiraba… o puede que debido a la carga energética que durante años habían guardado sus paredes. El cliente, directamente influido por el ambiente, bajaba su nivel de exigencia en cuanto a las características de un establecimiento de este tipo se refiere.
Sí que había voces, estrecheces, incomodidades varias… pero se interpretaban casi inconscientemente como los gajes del oficio. Finalmente, la calidad de las tapas de El trovador[1] se imponía ante exigencias más racionales. El resto pasaba desapercibido, casi imperceptible cuando uno estaba dedicado a tareas tan gratas como la gastronomía de supervivencia o el alterne. En fin, a El trovador se le podía perdonar todo aquello porque eran daños colaterales. En absoluto ensombrecían el sol que iluminaba desde dentro todos los estómagos allí presentes.
En mi recuerdo perdurará con luz propia la comida con la que en febrero del ’93 obsequié a un grupo ciertamente peculiar. Habían venido en coche desde Tashkent hasta Samarcanda para asistir a mi lectura de la tesina. Les agasajé invitándoles a comer en El trovador. La sensación fue familiar: de estar compartiendo confianza y buen rollo, como si estuviéramos en nuestro propio domicilio… algo que jamás había ocurrido, pues ni siquiera nos conocíamos previamente.
Pero así era El trovador: tenía… ¿cómo decirlo, cómo definirlo? Un microambiente que posibilitaba estas situaciones. Devolvía a quienes se encontraban bajo su influjo a una especie de relación primordial con los demás y con la vida, su vida.
Por eso no es de extrañar que con los años, en una de esas situaciones que parecen aplicar a las cosas una justicia que se escapa a la racionalidad… Eugenio LEJÍA fuera uno de sus cocineros. Quizás a día de hoy aún lo siga siendo… Aquel mismo iconoclasta seducido por la Antropología, a quien fui incapaz de hacer aprobar un examen de Lógica, a pesar de mis clases y mis esfuerzos. Aquel mismo inconformista y contestatario que había coqueteado con el punk y con el Rohipnol durante el verano del ’88. Aquel seductor inconsciente y nato que ostentó relaciones envidiables… finalmente acabó trabajando en la cocina de El trovador. Pagando un karma o una especie de justicia histórica difícilmente comprensible incluso para él mismo. ¡Qué tarea! Cantar medievalmente la comida…
[1] Los productos de cuya cocina resultaban excepcionales por lo que se refiere a la relación calidad-precio.