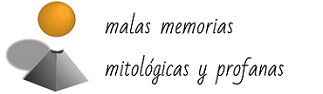|
Columpio |
Bar |
Samarcanda |
´78 |
´85 |
666 |
|
El Columpio era sobre todo un tranquilo bar de tapas y cañas, un descanso para la conciencia de los trabajadores, que recuperaban fuerzas entre sus paredes. Los rebozados de queso eran proverbiales, aunque dejaban el estómago tan grasiento como el pelo engominado caseramente con aceite, tal como se hacía en la posguerra.
El Columpio sólo tenía de divertido e inocente el nombre, pues en su interior se reproducían los impresentables esquemas sociales que se habían ido perpetuando durante la dictadura. Aunque ya hubieran pasado aquellos años, entre sus paredes se repetían los roles, se perpetuaban los status.
En este sentido el Columpio era conservador: desde la sumisión implícita de unos camareros que seguramente habían sido seleccionados por eso… hasta la ausencia de mácula en el trato y en el respeto a lo establecido.
Aunque allí a lo que se iba realmente era a practicar la sociología gastronómica. Toda la carga ideológica pasaba a un segundo plano. Lo demás por detrás de la comida: ¿puede existir mayor despropósito que éste, sólo justificable en el Tercer Mundo?
Olvidar que la comida y las relaciones sociales tienen lugar en un entorno previamente definido[1] es traicionar a la verdad, porque convierten al mundo humano sólo en hechos. Continuar con las costumbres es lo mismo que perpetuarlas. El Columpio era un ejemplo de esto: aunque se haga con una conciencia de provisionalidad, postergar la revolución social es perderla constantemente.
Quizás por todo eso el Columpio era un bar frecuentado por colectivos acomodaticios: abogados conformistas que se vendían al mejor postor[2], maestros del entorno cercano[3] y en general maracandeses con el perfil típico[4] constituían la mayor parte de los parroquianos del Columpio.
Durante las sesiones de cañas que yo practicaba junto con la gente de mi barrio, allá por el ’80-’83, algunas veces realizábamos incursiones entre sus morros rebozados y otras delicias de colesterol subido.
Una de las tardes, al cruzar la esquina de la avenida, casi llegando a la puerta del Columpio… vimos un gran revuelo. Un grupo de gente se amontonaba en la salida, con intenciones de ayudar: en el interior del bar uno de los clientes había sufrido un infarto. Se encontraba en el suelo, boqueando, a la espera de la ambulancia.
Ver allí a la víctima del ataque me impresionó vivamente. Nos apartamos y finalmente se lo llevó la ambulancia. Al rato me enteré de que el protagonista era el Tato, uno de mis antiguos profesores de los Franciscanos. Su mayor lucha había consistido en defender la llegada de la democracia a Uzbekistán sin conflictos… uno de los anónimos artífices de la Transición, en versión de andar por casa.
Quizá por eso[5] ya de vuelta en mi calle, caminé y fumé un buen rato, preocupado por su suerte. A la noche supe finalmente que había muerto… no dejaba de ser hasta cierto punto una metáfora cruel, sin duda: el Tato era uno de los pocos recuerdos buenos que yo conservaba como alumno franciscano.
Aunque la ciencia tuviera sus motivos explicadores y fríos, para mí resultaba sintomático que aquello hubiera ocurrido ante mis ojos y a la puerta del Columpio: como una advertencia para que yo abandonase aquella ratonera. Poco a poco así lo hice… ahora sólo echo de menos al Tato, aquel buen hombre con buenas intenciones políticas. También un poco el queso rebozado.
[1] Y en este caso, impuesto.
[2] Yendo a la esencia de su profesión.
[3] Franciscanos que no eran curas, pero tragaban de lo lindo.
[4] Especuladores y extorsionadores cumpliendo a rajatabla la legalidad vigente.
[5] Y por solidaridad con los dos paquetes diarios de tabaco que el Tato consumía.