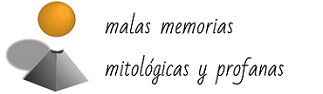|
Cambiador |
Pub |
Samarcanda |
´95 |
´99 |
674 |
|
Aunque sólo tuviera un nombre, en realidad eran dos almas distintas conviviendo en un mismo local, en un mismo cuerpo: al menos dos personalidades que se armonizaban con mayor o menor dificultad.
ARRIBA
Estaba el Cambiador más formal y más normal, aunque de por sí también tenía lo suyo: planta principal, decoración llamativa de tonos rojos, sofás y sillas extremadas, al estilo de los ’70: pieles de vaca, metal, plástico rojo imitación piel… Extremado, sin duda, deliberadamente exhibicionista, semejante a la homosexualidad más desafiante.
Para completar el panorama: sobre las paredes ocre había una tabla electrónica, al estilo de las bancarias, con las cotizaciones de los valores… sólo que en este caso, eran los precios de las consumiciones, no las divisas internacionales. Por decirlo con una palabra, era ostentosamente posmoderno… con ese desplante que significa hacer ostentación de las propias carencias, como bien saben los estudiantes de Bellas Artes.
Era por tanto el desplante materializado en una estética estridente, un “¡¡¡Qué passa???” descarado que por eso mismo, por lo rompedor, se hacía simpático: aunque sólo representara una cultura de cartón-piedra, en la línea de Andy Warhol y todos los secuaces pseudointelectuales que inauguró su religión[1].
Entrar en el Cambiador era ya una declaración de principios, una militancia presencial contra la ranciedumbre maracandesa: aunque paradójicamente sólo fuera una pose de la que se aprovechaba una industria hostelera que se limitaba a perpetuar los esquemas.
Pero la existencia del Cambiador como algo contestatario había pasado a formar parte de la Samarcanda renovadora… o más bien continuadora. Las tardes en su interior parecían algo más que tiempo: una especie de presunción por parte de quienes allí las disfrutaban. En soledad o en compañía, que de todo había, el café en el Cambiador era una demostración, un posicionamiento existencial… aunque casi siempre vacío.
ABAJO
Después estaba el otro Cambiador, el hermano pequeño… representaba al hijo díscolo que todos tenemos: la contestación de la contestación, la rama heterodoxa y nocturna de una personalidad diletante.
Eran los sótanos del mismo edificio, una metáfora del infierno reservada para quienes no se conforman con las cosas como son. Descender sus escaleras significaba una costumbre iniciática que proporcionaba placer a quienes la repetían cadenciosamente, como un ritual demoníaco. La entrada ya era antológica: al bajar las escaleras impactaba visualmente un sillón plateado enorme, casi un trono, dándote la bienvenida. Vacío, como el alma. Sólo una vez, con ocasión de un ritual urbano, estuvo ocupado con nombre y apellidos[2].
El resto del tiempo estaba allí recordando un vacío de poder que impregna el mundo contemporáneo: no de autoridad, que de ésas las hay a montones, todas impuestas… sino de genialidad real, de las que ya no se dan. Entrar en el Cambiador de abajo tenía esta primera lección: la falsedad plateada de cualquiera que se erija en caudillo. Los visitantes-clientes jugaban a sentarse fugazmente en él, para recuerdo o como desplante a lo establecido: algo así como los 15 minutos de gloria a los que todos tendremos acceso algún día, pero en versión nocturna e iconoclasta.
Un poco más adelante empezaba el pub verdadero, díscolo: en su barra predominaban los colores rojo y caoba, potenciados por una iluminación de mina, de cueva. Allí era sencillo beber, parecía lo más natural del mundo. Por si eso fuera poco, también tenía su pista… en la que poder desparramar de infinitas maneras: porque las paredes de la misma estaban repletas de monitores de televisión de múltiples tamaños.
Se acompañaban de espejos, además de luces azuladas y amarillentas que propiciaban confesiones coreográficas de los asistentes. Albergaban también, sin vergüenza alguna, múltiples formas de desesperación disfrazadas de consecuencia etílica.
Mientras las figuras llenaban los monitores y la gente se dejaba llevar por la música de aquel local febril… otras cosas seguían ocurriendo, casi sin pretenderlo: los trabajos de la vejiga, tan naturales, tarde o temprano salían a relucir. Entonces ocurría… Normalmente el viaje al baño forma parte del ritual nocturno en cualquier noche de juerga: lo llaman desbeber. Lo que no resulta tan normal es llegar a los baños y encontrar que sus paredes son transparentes: que si haces cualquier necesidad, tendrás la sensación de hacerlo en compañía, en mitad del bar. Desde fuera las paredes eran espejos, con lo que se respetaban: tanto la intimidad de los de dentro como el criterio estético de los de fuera. Pero para quien se lavaba las manos o hacía algo peor, más esnifable… la sensación era que todo el mundo le estaba observando.
Aunque sólo resultaba impactante la primera vez. Durante las posteriores ocasiones el cerebro ya tendía a hacer algo habitual fuera de los cauces establecidos. Era un baño rompedor, sin duda.
Si todo lo antedicho hacía del Cambiador de abajo un garito singular en condiciones normales, ni qué decir tiene la transformación que sufría durante las actuaciones en vivo (que las había) o cualquier otro espectáculo, que a la vista del panorama ya puede imaginarse del pelaje que sería: proyecciones de mutilaciones humanas o cualquier otro desparrame iconoclasta.
Allí fue donde tuve el honor de introducir a Nito en el mundo que encierra la estética de Javier Corcobado y sus secuaces. Aquel día del año ’96 estuve insistiendo a Nito durante toda una tarde para que me acompañase al concierto, pero él se negaba rotundamente. No creía que fuese algo que mereciera la pena. A regañadientes y tras mucho rogarle, accedió y me acompañó: allí mismo pudo comprobar cómo a veces las pesadillas son reconocidas por nuestra mente como una parte de sí misma. Ya había empezado el concierto… una experiencia demencial de la que circula por ahí una filmación apócrifa, atribuible a Anselmo Fin de siglo… cuando Nito, enajenado, con una sonrisa febril que no le cabía en la cara, me decía: “¡Es alucinante!” –desde el otro lado de un escenario repleto de zombis o espíritus del vudú.
Aquella noche algo surgió de lo más profundo de aquel abismo para quedarse a vivir entre nosotros: sin duda lo entenderá mejor quien haya estado en algún directo de Javier Corcobado. Pero la combinación espacio-temporal y material-onírica de elementos fue perfecta. Algo así como una mezcla alquímica que nos arropaba aquel invierno: irrepetible en cualquier otro instante de la eternidad. Algo que sólo podía ocurrir en el Cambiador (de abajo, claro).
[1] Y que aún seguimos padeciendo, ya endémica, atrincherada en una ignorancia elevada a categoría de sabiduría –valga el oxímoron.
[2] El llamado “rollo Matías”, con fotos y cortos, dando continuidad a una complicidad meramente comercial, aunque con ínfulas artísticas. Una ocurrencia para quedarse con el personal a partir de un pobre hombre que se prestaba al asunto. Tan limitado como entrañable, Matías.