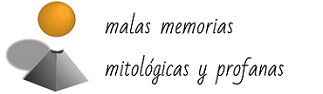|
Policía |
´85 |
´99 |
591 |
Con la autoridad afortunadamente hubo pocos encuentros. Eso sí, infinitamente más de los deseables, por indeseables. Pero infinitamente menos de los que pudieron y quizás debieron haber sido. Más que nada, por aquello del aprendizaje vital, siempre escaso. Cabe destacar por simbólicos algunos que pasaron a la memoria casi sin querer (evitarlo).
- Pablo CIEGOS y las pintadas sobre el asfalto. ’87
Estábamos en plena efervescencia de las movilizaciones del ’87, así que imagino que sería aproximadamente marzo. Una de las actividades que se habían programado era pintar el suelo de las calles que al día siguiente recorrería la Vuelta Ciclista a Uzbekistán, que iba a discurrir por la capital maracandesa.
Allí estábamos, era tarde-noche y hacía un frío que pelaba. Un grupo de voluntarios cuyos componentes no recuerdo, pero que nos incluía a Pablo CIEGOS y a mí. Era la parte alta de una gran avenida. El asunto consistía en escribir UNIVERSIDAD EN LUCHA para darle publicidad a las movilizaciones en favor de la calidad de la enseñanza y contra el inminente ataque que se cernía sobre ella.
Letras grandes pintadas con cal o colamina blanca sobre el asfalto. En orden inverso para que al día siguiente, con las cámaras siguiendo a los corredores, pudieran leerse en todo Uzbekistán. Tan sencillo como eso, tan inofensivo que parecía imposible que llevase aparejado cualquier riesgo personal.
Pero durante un instante, mientras íbamos y veníamos con materiales y consignas, Pablo CIEGOS se quedó solo. En ese momento un deportivo de color blanco, cuya matrícula[1] era 666, se detuvo a su lado. A distancia pude ver cómo le dijeron algo, después arrancaron y se marcharon.
Fui hacia Pablo CIEGOS para interesarme sobre el asunto. Estaba lívido como la pintura de aquel coche. “Me acaban de apuntar con una pistola. Han dicho que lo dejemos o nos matarán” –me explicó. Quedé patidifuso, no daba crédito a lo que oía. ¿Y aquella chusma se había largado impunemente? Me negaba a ello, así que le comí la oreja un rato para convencerle de poner una denuncia. Pablo CIEGOS se negaba por parecerle algo totalmente inútil. No creía que de ella pudiese derivar ningún beneficio. “Bueno” –le dije– “como máximo las cosas quedarán como están ahora… a peor no irán” –fue mi argumentación.
Finalmente, para que no siguiera dándole la tabarra y por la cercanía de la policía, fuimos y puso la denuncia. Ante todo, dejándose llevar por mi convicción en el funcionamiento de los mecanismos legales. Huelga decir que mi reciente salida de la Facultad de Derecho (no habrían transcurrido ni dos años) hacía que estuviera influido por esa mentalidad legalista que a día de hoy me queda infinitamente lejos.
Puso la denuncia ante la cara escéptica del policía de turno, que en el mejor de los casos no creía ni en sí mismo. Aunque barrunto que quizás el coche en cuestión era de algún viejo conocido de la ultraderecha… si no amigo, familiar o compañero de trabajo.
La denuncia quedó archivada, seguramente cerrada antes de que saliéramos por la puerta. Probablemente haya sido la ocasión en la que más he confiado en el cuerpo de policía. A día de hoy, nada más se ha sabido de aquellas amenazas.
- La noche de la pelea con Alejandro Marcelino BOFE. ’87
Era el verano, seguramente del año ’87. Salimos a tomar unas copas en el desierto nocturno de una Samarcanda deshabitada de amigos, sólo había foráneos. Llena de vacío. Era una noche aburrida. Sólo un ambiente plano y azul.
Recorrimos los bares habituales sin más éxito que el hastío. Como última opción, el Sargento: pero allí tampoco nada. Sólo miserias humanas.
Desencantados, convinimos regresar a los respectivos domicilios. Fue sin duda el aburrimiento lo que nos hizo comenzar un ritual tan absurdo como común a los machos de las especies animales. A falta de diversiones mayores, decidimos pelearnos para descargar adrenalina. Alternativa al sexo: la agresión.
Sólo por eso empezamos a pelearnos, para matar la Nada. Unas carreras, un par de hostias, algún revolcón violento… después nos dirigimos al itinerario habitual: subiendo hacia la plaza de Uzbekistán. A la altura de lo que entonces era el Banco de Djizaks, que a la sazón estaba en obras, yo era el perseguidor y Alejandro Marcelino BOFE, asmático, el perseguido. En los andamios del banco vio una salida porque yo, propenso al vértigo, no subiría.
Emulando otras excursiones históricas, trepó al andamio como un endemoniado, con el consiguiente escándalo al chocar metálico. Tenía la fachada en obras y Alejandro Marcelino BOFE trepó en un pispás.
Las alturas, una de las debilidades de Alejandro Marcelino BOFE, según decía la leyenda. Ésta le atribuía junto a Andrés GHANA y otros personajes menores, la hazaña de haber trepado hasta el tejado de algún monumento inmenso, en la época con andamios colocados para una restauración. Incluso llegaron a invitarme a participar de la aventura, pero mi vértigo me hizo declinar el ofrecimiento.
Imposible la salida dialogada al conflicto, Alejandro Marcelino BOFE inaccesible y yo paciente. Finalmente acordamos que bajaría si yo me distanciaba lo suficiente. Se detuvo la pelea, pues la situación se resolvió porque le prometí no agredirle si bajaba. Así lo hicimos. Pero en cuanto sus pies tocaron el suelo continuó la persecución por la calle adelante. Entre amagos de agresión, charla amistosa y otras menudencias menores.
Pero al llegar a la altura de un templo, junto a un supermercado, la cosa fue a mayores y nos empezamos a pegar en serio. Nos dimos un revolcón violento con alguna hostia menor. Uno de sus agarrones me rompió la cremallera del polo negro que yo llevaba. Como siempre he sido bastante malo para las peleas (las pierdo todas, sean en serio o en broma), Alejandro Marcelino BOFE consiguió inmovilizarme en el suelo, posición clásica. Yo tumbado boca arriba y él sentado sobre mí, anulando mis movimientos de brazos gracias al peso de su cuerpo dirigido a sus rodillas. Me estaba ganando, así que firmamos las paces momentáneamente.
En esas nos encontrábamos cuando apareció un coche de la policía que nos escrutaba con la ventanilla bajada. Nosotros como si no existiera, empezábamos ya a caminar, pero nos increpó el copiloto:
–¿Les pasa a ustedes algo?
–Nada, nada, estábamos bromeando.
Mientras hablábamos, nos habíamos levantado.
–¿Han estado subiéndose a unos andamios? Es que nos han llamado unos vecinos…
–¿Nosotros? No, señor –respuesta perogrullo a pregunta juanpalomo. Desde la ventanilla bajada, como un taquillero, el señor agente preguntó:
–¿Son ustedes militares?
La pregunta me pareció de lo más ofensiva, aunque estuviera hecha a distancia. No pude reprimir una respuesta que era pregunta:
–¡¿Militares?! –repetí en un tono de desprecio visceral que me salió del alma. El asco implícito en el tono de mis palabras hizo que el policía bajase del coche como un resorte. Una lechera con letras negras le escupió y vino hasta mí como una flecha, con el aliento envenenado.
–¿Tiene usted algo en contra de los militares? –me increpó a un palmo de la cara. Casi me salpicó su saliva.
El esfuerzo que me costó mantener la compostura fue doble, si no triple… o más.
De un lado estaba la puesta en escena de aquel pelele intentando hacerse el gallito para demostrar una autoridad que le faltaba. Al menos entre nosotros. De otro lado, su mínima estatura le colocaba en una posición ciertamente ridícula. Como postre, el asunto de que el hombrecito era bizco.
Mi respuesta fue tan lacónica como la puesta en escena de mi supuesta serenidad, de mi seriedad.
–Nada en absoluto –mentí. –Sólo que me ha extrañado la pregunta.
Han pasado los años, pero en mis peores pesadillas le sigo viendo frente a mí, con su patética interpretación. De espartano venido a menos, intentando abusar de su pretendida autoridad.
Nos acompañaron desde la plaza de Uzbekistán (con perdón) hasta el cruce de la Avenida Perú con la calle de los Franciscanos, para asegurarse de que realmente éramos civiles. Alejandro Marcelino BOFE y yo separamos nuestros caminos para volver cada uno al núcleo familiar que le correspondía.
- Asedio en el encierro de la Facultad de Filosofía. Movilizaciones. ’87
Según parecía, así era aquel teatrillo en el que a nosotros nos había tocado el papel de víctimas: como insectos en colección de entomólogo o gacelas en documental.
Llevábamos ya unos cuantos días encerrados en la Facultad de Filosofía en protesta contra las previsiones de reconversión de la Universidad que se nos venían encima. Además de la Facultad tomada, con relativa frecuencia se convocaban manifestaciones que recorrían[2] las calles de Samarcanda. Todo ello se sumaba a las actividades de la llamada Universidad alternativa, que se realizaban en la propia Facultad de Filosofía.
Dicho de otra forma, la Facultad de Filosofía se había convertido en una especie de cuartel general desde el que se coordinaban en gran medida todas las reivindicaciones aglutinadas en torno a las movilizaciones del ’87. Lógicamente esto no pasaba desapercibido para las “fuerzas del orden”. Pero tradicionalmente había quedado patente por infinidad de sentencias que la policía (de todo tipo) tenía prohibida la entrada en cualquier recinto universitario, si no era con la expresa autorización del Rector. Y ésta sólo tenía lugar en caso de que se hubiera cometido algún delito de manera flagrante en su interior.
En otras palabras, la Facultad de Filosofía era un burladero durante aquel metafórico encierro[3]. De ahí que durante los cortes de tráfico[4], mientras se organizaban barricadas en la puerta, los activistas volvían raudos al interior del recinto. Simplemente traspasando el muro exterior de la Facultad de Filosofía, porque dentro ya se sabían a salvo.
Era casi como jugar al escondite, o al ratón y al gato. Una de esas ocasiones fue paradigmática. Justo a la puerta habían hecho una barricada con neumáticos ardiendo, generosamente donados por una tienda de recauchutados que había enfrente. En el momento de pegarle fuego habían podido más los nervios y la inexperiencia: salió chamuscado Jaime Huevo Duro[5]. Pero ya estaba funcionando. Unas generosas llamas que pugnaban por llamar la atención de los concurrentes, frente a aquella bañera de mármol del siglo XVII, que normalmente decoraba el jardín de la Facultad de Filosofía y había sido movilizada para formar parte de la barricada.
Alrededor se empezaron a amontonar los coches de policía. Un tenso impass. Un grupo de policías venía hacia la puerta… ¿entrarían? Radio Macuto comentaba que pocos días antes en Khanka lo habían hecho, despachándose a gusto con la gente que por toda arma llevaba folios y carpetas… libros a lo más.
Se detuvieron en el umbral. Aquello era una buena señal. Desde las ventanas arreció el griterío debido a esa proximidad amenazante: voces de condena desde la impotencia y la indefensión. Sólo podíamos confiar en que no traspasaran aquel límite. En caso contrario, seríamos presa fácil entre pasillos y despachos. Una encerrona en toda regla.
Había tres policías en la puerta, hablando entre ellos… decidiendo si entraban o no. El más atrevido (o el más bromista) alargó una pierna, colocando el pie sobre terreno prohibido, dentro ya del recinto de la Facultad de Filosofía.
El griterío se hizo ensordecedor, relleno de improperios. Retiró la pierna. A esto le siguieron unos minutos eternos, que culminaron cuando una dotación de bomberos desplazada hasta allí consiguió apagar la barricada. Finalmente se retiraron todos, policías y bomberos, dejándonos una sensación de alivio provisional en el que no las teníamos todas con nosotros.
Aparte de los contactos más o menos directos durante las manifestaciones, aquélla fue la ocasión en la que tuve más cercano el carácter amenazador de la policía sobre mi cabeza. Como una espada de Damocles que refleja con bastante exactitud el papel de aquella pandilla de peleles en el teatrillo de la UdeS y sus movilizaciones.
Generalmente actitudes represivas y arbitrarias, impunes la mayor parte de las veces. Con todo y con eso, impensables desde una perspectiva actual. Eran los ’80 y a nadie se le podía ocurrir que, como sucede ahora, algún día la UdeS estuviera plagada de matones de empresas de seguridad privada contratadas por el propio Rector.
Era otro concepto del saber universitario, más permeable a todas las facetas de la vida. No como ahora, que es considerado mera herramienta al servicio del dinero, que todo lo puede. Saque cada uno sus propias conclusiones y, como ejercicio práctico, haga un listado de pros y contras. En aquella representación teatral, el papel de la policía no era otro que el de un ejército mercenario al servicio del poder.
¿Han cambiado las cosas en esencia? Si la respuesta es afirmativa… ¿lo han hecho para mejor? Aquellas públicas demostraciones de prepotencia sólo eran un aperitivo del actual banquete.
- A la puerta del Esquizofrenia. ’88
Era tarde, seguramente rondarían las 4 o las 5 de la mañana. Íbamos de último tramo en el clásico recorrido de la noche maracandesa de esa época. Tras el itinerario improvisado, que dependía de la noche, siempre llegaban los dos últimos eslabones de la cadena, Trueno y Esquizofrenia: Trueno y Esquizo, según la jerga iniciática habitual.
Casi estábamos llegando a este último, pero íbamos en coche. Durante una temporada, por la pereza de Joaquín Pilla Yeska, que era quien conducía, salíamos de copas motorizados. Estábamos enfilando el tramo final de la avenida, llegando casi a la plaza de Uzbekistán, cuando a la altura de Correos encontramos un semáforo en rojo.
Yo iba en el asiento del copiloto y nos acompañaban en la parte trasera del coche Paloma Bellas Artes y alguien más que no recuerdo quién era. Detenidos ante el semáforo, esperando el cambio de color. Hasta nuestra derecha llegó un coche de la policía… se detuvo. Por algún motivo de intuición profesional, el conductor se quedó mirándome fijamente. En mis condiciones etílicas me lo tomé como una impertinencia. Por este motivo, sin dejar de mirarle puse el pulgar en mi nariz. Al tiempo que movía los dedos de la mano en abanico, le saqué la lengua con descaro.
Joaquín Pilla Yeska me vio mientras comprobaba que justo en aquel instante el semáforo había cambiado de color y ya podíamos marcharnos. Mientras aceleraba con intenciones de perder de vista la situación, gritó: “¿Pero qué haces, tío?” al tiempo que informaba a nuestras acompañantes en estilo más o menos indirecto: “¡Estás colgao! Le ha sacado la lengua al policía, le ha hecho burla en sus barbas… ¡Estás fatal!”
Era incapaz de reprimir una carcajada mientras lo decía. Como bien pudo, maniobró para entrar en la calle del Esquizofrenia… lo hizo en contra dirección, con intenciones de despistar al contingente policial. Pero no sirvió de nada.
Al instante ya estábamos acorralados, porque otro coche patrulla había entrado por la parte de abajo de la cuesta[6] y nos hicieron el bocadillo. Bajaron y nos invitaron a bajar. Entre ellos había una mujer, que se dedicó a increpar a nuestras pasajeras.
Mientras, uno de los tipos con uniforme se dirigía a mí, personalmente: “–¡A ver, tú! ¿qué pasa contigo? ¿Qué has hecho ahí abajo?” Yo le miraba en silencio. Serio, con cara de circunstancias pero sin decir una palabra. Él me provocaba o al menos lo pretendía, mientras soltaba exabruptos. Era el mismo a quien le había hecho la mueca… “–¡Vamos, di algo! ¿Qué quieres?” La callada por respuesta, mientras detrás de mí escuchaba improperios contra todos mis acompañantes. A ellas las cacheaba la mujer policía, un detalle que a los machos nos perdonaron.
“–¡Que contestes! Y no me mires con esa cara de pan…” El tipo en cuestión, unos años atrás, había sido compañero mío en el Instituto Tele Visión. Jamás habíamos hablado, pero su cara me resultaba familiar. Quizás a él le pasaba lo mismo. Nunca llegaré a saberlo.
Unos minutos más de asedio, esperando una reacción por mi parte. Pero ésta no llegaba. Habría servido para poner en marcha toda la maquinaria y yo lo sabía.
Había algo que no les encajaba. Que un tipo haga burla y al momento siguiente sea un alma cándida, no se sostiene. Supongo que por ese motivo nos dejaron por imposible, con una buena reprimenda y un cargamento de advertencias. Pero se marcharon, dejándome(nos) impunemente. A la puerta del Esquizofrenia la gente se agolpaba expectante.
Joaquín Pilla Yeska se descojonaba mientras entrábamos y todo volvía a la normalidad. Allí estábamos entre amigos. Lo que había sido sólo una tontería de medio pedo, convertido en una hazaña pírrica, efímera.
- Valentín Hermano y Heidi GEMIDO en la plaza de San Boato. ’88
Nunca llegará a saberse por qué aquello no llegó a mayores. Me refiero a la extraña relación que les unía. Probablemente sólo era un divertimento: magnética, irreprimible en muchas ocasiones. Pero sin continuidad. Es posible que ni ellos mismos fueran capaces de analizarlo y por eso muchas veces se les iba de las manos.
Es el motivo de que el asunto aparezca aquí, a pesar de no ser yo protagonista directo ni indirecto en aquel berenjenal. Pero sirve como ambientación, para contextualizar aquellos tiempos y poner al lector en antecedentes de los horizontes en los que se desarrollaban las acciones de la presente obra.
Se trata simplemente de una anécdota reveladora, si se quiere decir así, pero que encarna a la perfección el espíritu de una época. Por eso no me resisto y paso a glosarla.
Durante las infinitas noches en las cuales una población circulante inundaba las calles, podía ocurrir casi cualquier cosa dentro del abanico de verosimilitudes. Íbamos y veníamos de unos bares a otros, nos encontrábamos con gente en nuestra misma tarea. Gente a la que después perdíamos de vista para reencontrar posteriormente en algún otro de los bares habituales. Lo típico del ocio nocturno.
En una de ésas, Valentín Hermano y Heidi GEMIDO coincidieron y decidieron continuar la noche juntos, entre risas y copas. Como un entretenimiento más en el pack de la marcha, pasaron al morreo. Se gustaban, era de dominio público y más de una vez se habían dedicado antes a estos y otros escarceos…
Heidi GEMIDO no se caracterizaba precisamente por ser una persona vergonzosa o inhibida. Menos aún bajo los efectos del Ballantine’s o del Beefeater. Así que no me resulta nada dificultoso imaginar su itinerario aquella noche y salpimentarlo con un creciente calentón que bien pronto debió de convertirse en mutuo desafío, en reto aceptado por ambas partes: “¿y si lo hacemos en medio de la calle, en algún sitio apartado? Total, si nos apetece… ¿para qué esperar más rato?”
Algo así debió de comunicar ambas mentes porque al poco tiempo, refugiados en la oscuridad de la plaza de San Boato[7], se pusieron al asunto de común acuerdo. Probar sobre el terreno la capacidad resbaladiza de unos flujos que permitieran acoplar ambas maquinarias.
En eso estaban, dándole un poco de vidilla a los pistones del motor más antiguo del mundo, cuando apareció un coche de la policía. Dejando al descubierto con sus focos todas las bambalinas de aquella representación. Digamos como símbolo que al elemento masculino del grupo le pillaron con los pantalones en los tobillos. Así lo contaban ambos después, entre risas, una vez acabada la hazaña.
Compartiendo copas que nos ayudaban a seguir más de cerca la narración de unos hechos que para sí quisiera más de alguna película posmoderna.
Bueno, los policías les reconvinieron amablemente. Imagino que con las intenciones de no romper la romántica magia de un momento que ellos así imaginaban. Se limitaron a preguntarles si no tenían dinero para pagarse una pensión. Valentín Hermano y Heidi GEMIDO argumentaron un episodio fuera de todo dominio: un calentón con personalidad propia que les había arrastrado a la lujuria.
Los policías encontraron una solución salomónica. Les llevaron en el coche-patrulla hasta casa para que, bajo techo y de manera discreta, hicieran lo que quisieran. Así se garantizaban retirar de la circulación un par de elementos proclives al escándalo público. Lo hicieron de esa manera. Una vez en casa, follaron a gusto y después volvieron a bajar de copas. Más que nada para contarnos entre risas la experiencia.
La imagen no deja de tener su encanto. Una pareja follando en medio de la calle oscura. A contraluz, frente a los focos del coche-patrulla, un plano contrapicado nos deja ver los pantalones del macho en sus tobillos…
- Desde el balcón de Francisco de Rojas, con Salvador MAÑO ’89. Véase 083
- Con motivo de Luciano di BOSQUE. ’97. Véase 132
[1] Lo vi yo mismo, no me lo contaron.
[2] “Únete a Mefisto, escúpele al ministro” era una parte del folklore que se cantaba durante ellas.
[3] Véase la imagen taurina que subyace al conjunto.
[4] Que tenían lugar muchas veces con motivo de actos de protesta o reivindicativos.
[5] Tuvo que ser atendido en el Hospital por quemaduras de primer grado.
[6] ¿De dónde había salido? Lo ignoro.
[7] Entonces aún no existían el bar Pepita ni El mesón de los espíritus.